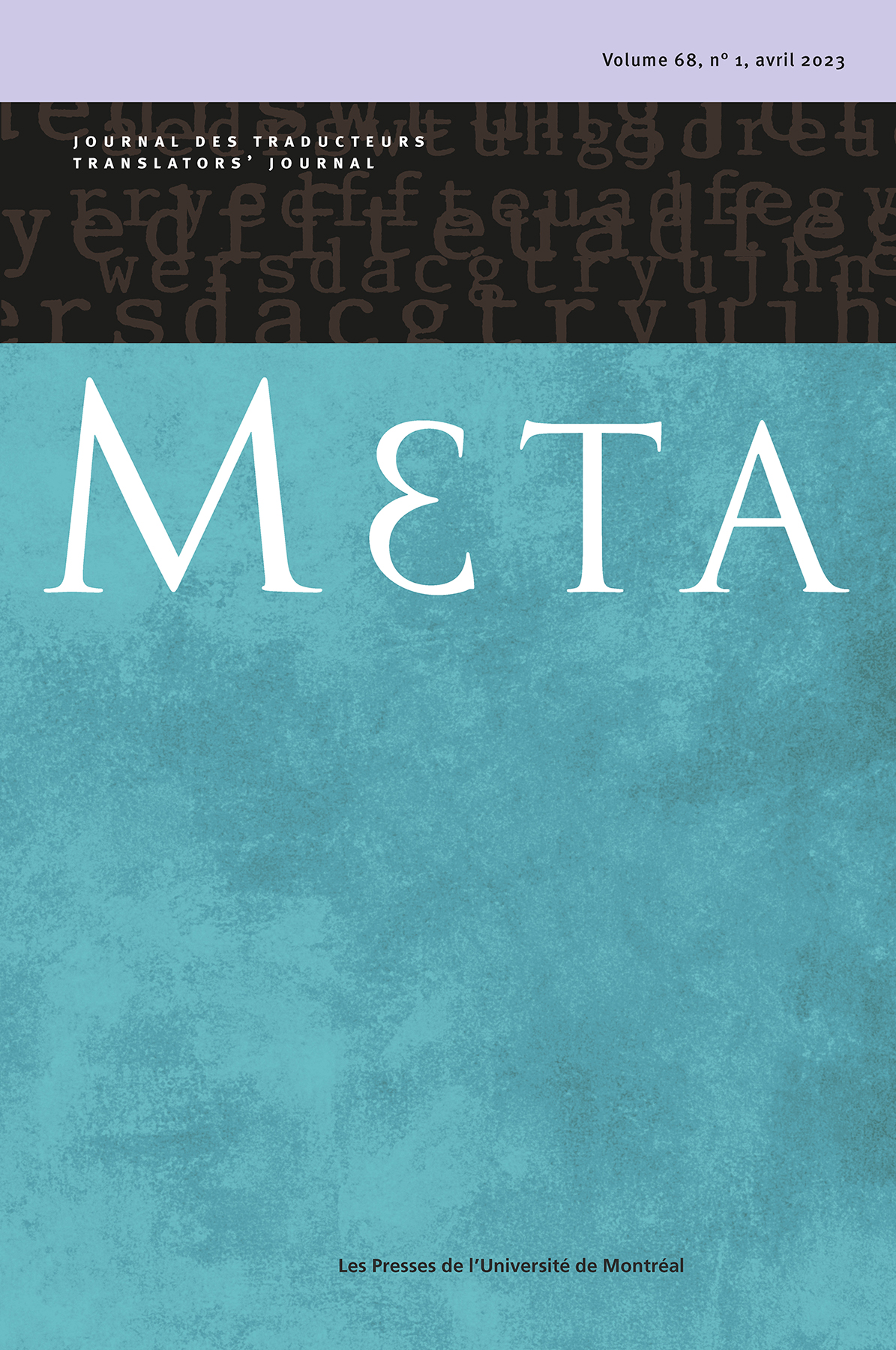Résumés
Resumen
Una pregunta planteada a raíz de la lectura de dos obras incompletas, dos traducciones parciales del Timeo de Platón, nos va a servir para introducirnos en el estudio de un campo concreto del vocabulario técnico filosófico latino. Las dos traducciones, una de Cicerón (106-43 a. C.), la otra del neoplatónico Calcidio (s. IV-V), nos permitirán analizar una misma cuestión filosófica en dos contextos distintos, observar cómo se plasma de forma diferente en los usos léxicos de una misma lengua, el latín, pero de dos épocas distintas, de dos momentos distintos. Deberemos tener en cuenta, sin embargo, que ambos autores, por el mero hecho de haber emprendido la traducción del mismo texto, pueden tener unos objetivos comunes: como mínimo, y sin duda, un cierto afán divulgativo; probablemente, un deseo de enriquecimiento de la lengua propia (deseo seguro en el caso de Cicerón); quizás, la pretensión de constituirse en punto de referencia imprescindible para la tradición posterior (en el caso de Calcidio y para la tradición platónica medieval, conseguido, ciertamente). A lo largo de este trabajo podremos ir deduciendo hasta qué punto se cumplieron esos supuestos “objetivos”. Pero, sea como sea, lo que aquí nos interesará, sobre todo, será analizar la labor de traducción del Timeo por sí misma, desde un punto de vista léxico y ciñéndonos al estudio de algunos de los términos que dan forma a la discusión planteada por Platón en la primera mitad de su Timeo.
Palabras clave:
- Timeo,
- práctica de la traducción,
- léxico filosófico,
- Cicerón,
- Calcidio
Résumé
Une question posée par la lecture de deux ouvrages incomplets, deux traductions partielles du Timée de Platon, servira à nous introduire dans l’étude d’un domaine spécifique du vocabulaire technique latin de la philosophie. Les deux traductions, l’une de Cicéron (106-43 av. J.-C.), l’autre du néoplatonicien Calcidius (IVe-Ve siècle), nous permettront d’analyser la même question philosophique dans deux contextes différents, d’observer comment elle est exprimée différemment dans les usages lexicaux de la même langue, le latin, mais de deux époques différentes, de deux temps différents. Nous devons cependant tenir compte du fait que les deux auteurs, par la simple raison d’avoir entrepris la traduction du même texte, peuvent avoir des objectifs communs : au minimum, et sans aucun doute, un certain zèle informatif ; probablement, le désir d’enrichir sa propre langue (désir certain dans le cas de Cicéron) ; peut-être, la prétention de devenir un point de référence essentiel pour la tradition postérieure (dans le cas de Calcidius et pour la tradition platonicienne médiévale, certainement atteint). Au cours de ce travail, nous pourrons déduire dans quelle mesure ces prétendus « objectifs » ont été atteints. Mais, quoi qu’il en soit, ce qui nous intéressera ici, avant tout, sera d’analyser le travail de traduction du Timée en lui-même, d’un point de vue lexical et en s’attachant à l’étude de certains des termes qui structurent la discussion soulevée par Platon dans la première moitié de son Timée.
Mots-clés :
- Timée,
- pratique de la traduction,
- lexique philosophique,
- Cicéron,
- Calcidius
Abstract
A question posed by the reading of two incomplete works, two partial translations of Plato’s Timaeus, will serve to introduce us to the study of a specific field of Latin philosophical technical vocabulary. The two translations, one by Cicero (106-43 B.C.), the other by the Neoplatonist Calcidius (4th-5th century), will allow us to analyse the same philosophical question in two different contexts, to observe how this question is expressed differently in the lexical uses of the same language, Latin, but from two different periods, from two different times. We should bear in mind, however, that both authors, by the mere fact of having undertaken the translation of the same text, may have some common objectives: at the very least, and without doubt, a certain informative zeal; probably, a desire to enrich one’s own language (a sure desire in the case of Cicero); perhaps, the pretension of becoming an essential point of reference for the later tradition (in the case of Calcidius and for the medieval Platonic tradition, certainly achieved). In the course of this work, we will be able to deduce to what extent these supposed “objectives” were achieved. But, be that as it may, what will interest us here, above all, will be to analyse the work of translating the Timaeus in itself, from a lexical point of view and sticking to the study of some of the terms that shape the discussion raised by Plato in the first half of his Timaeus.
Keywords:
- Timaeus,
- translation practice,
- philosophical lexicon,
- Cicero,
- Calcidius
Corps de l’article
En tant qu’enseignant de philosophie platonicienne, Théon de Smyrne a pu être ainsi chargé d’enseigner l’arithmétique, la musique et l’astronomie, et être amené à rédiger un traité pour en faciliter la compréhension. La charge d’enseigner les mathématiques était-elle une tâche subalterne par rapport à l’enseignement de la dialectique et à celui de la métaphysique, ou, au contraire, vu sa rareté à l’époque, était-elle davantage prisée? […] Une fois qu’on y a goûté, comment faire en sorte que les savoirs scientifiques ne nous accaparent pas complètement […]? Comment réussir à seulement «s’exercer» à l’arithmétique, à l’harmonie et à l’astronomie, en bons dialecticiens?
Delattre Biencourt 2010: 32-33
1. Impacto
En unos tiempos como los nuestros, el llamado “impacto” de la investigación en las disciplinas a las que se da la etiqueta de Humanidades se computa –por analogía con la práctica ya habitual en las disciplinas científicas– según unos criterios, definidos como “de calidad”, que atañen al medio en que se publica el trabajo y rastreando las citas directas e indirectas de la publicación. El modelo del impacto –calificado como cuantitativo-cualitativo– está asentado y asumido mayoritariamente por quienes respetan las reglas del juego del trabajo en investigación. Podemos afirmar, así pues, que, a partir de un modelo aplicado con unos fines puramente bibliométricos en el contexto concreto de la biblioteconomía y la documentación, la analogía ha triunfado gracias a la intervención, al poder de convencimiento o a una posición poderosa de expertos más o menos experimentados. Y ese modelo seguirá siendo referencial e indiscutible hasta que –en un momento u otro de la historia de la producción científica– el baremo se cambie en función de otras variables, que otros expertos también experimentados consideren más pertinentes política y socialmente, y, tal vez, según puntos de vista propiamente científicos.
Nuestro propio contexto laboral, determinado por tareas lexicográficas y por la práctica de la traducción, nos ha dado la oportunidad de acercarnos a un texto sobradamente conocido, el Timeo, de Platón. No somos en nada originales al sentir interés por ese texto platónico, que, a lo largo de los siglos, ha sido objeto de reflexión desde el punto de vista de la filosofía, de las matemáticas, de la física, de la música, de la religión o de la lingüística. La obra tuvo un éxito rotundo, dentro de los parámetros esperables, desde el momento mismo de su concepción. Baste decir que los discípulos más inmediatos de Platón (por ejemplo, Aristóteles y Jenócrates) citan el Timeo con profusión y pronto se escriben los primeros comentarios al diálogo (se dice que el primero es el de Crantor, ca. 340-290 a. C.). Se convierte en pieza clave de las bibliotecas alejandrinas (un ejemplo: la influencia ejercida por el Timeo en Filón de Alejandría, el representante más importante de la llamada filosofía judaico-alejandrina) y es objeto de numerosas interpretaciones y comentarios por parte de autores del neoplatonismo, no cristianos (Plotino, Porfirio, Jámblico) y cristianos (Proclo). Así pues, cuando el cristianismo se impone, la obra adquiere más vigor, si cabe, se identifica el demiurgo que ordena el mundo con el dios cristiano y el Timeo llega a venerarse como un libro canónico. También es una referencia constante de los pensadores medievales que, además de la cosmogonía filosófica, ven en el Timeo un compendio, breve pero rico, de todos los saberes humanos, un compendio que constituye, para ellos, un verdadero modelo de síntesis de conocimientos que conviene seguir. Y tengamos en cuenta que el Timeo ejerce su influencia no sólo en las escuelas medievales cristianas, sino también en las musulmanas y entre los filósofos judíos. En la Baja Edad Media, los integrantes de la Escuela de Chartres se esfuerzan por conciliar las explicaciones del Timeo sobre el origen del universo con los textos del Génesis sobre la creación. También en el Renacimiento se comenta el Timeo desde puntos de vista diversos, filológicos, matemáticos o astronómicos, buscando desentrañar el significado de los pasajes más oscuros, como son los relativos al origen, existencia y esencia del alma del mundo; e incluso se vuelve a traducir la obra (al latín, todavía, como lo hace el florentino Marsilio Ficino)[1]. Como colofón, no nos olvidemos de que, en La escuela de Atenas pintada por Rafael en la Capilla Sixtina, el Timeo es la obra que Platón sostiene entre sus manos.
Teniendo presente el resumen histórico esbozado con esas rápidas pinceladas, nos atrevemos a plantear una serie de preguntas lógicas y, al mismo tiempo, ligeramente ingenuas: ¿con qué adjetivos podemos calificar una obra influyente desde el mismo momento de su concepción y del inicio de su difusión? “Importante” y “reconocida”, claro. ¿Nos atrevemos a decir que el Timeo de Platón, de enorme éxito, renombre e incluso prestigio desde la época de Platón, es una obra de impacto? ¿O, mejor, impactante? Por supuesto, en el sentido metafórico del verbo impactar, esto es, “impresionar” o incluso “desconcertar”, sí. Pero también desde un punto de vista etimológico, pues “impactar” es “dar un golpe penetrante”, un golpe físico o no, pero que, en todo caso, hace mella en el interior de la realidad física o intelectual sobre la que se percute. Permítasenos, pues, poner de manifiesto el impacto que esa obra filosófica tuvo en una actividad concreta: la reflexión sobre la traducción y su puesta en práctica.
2. Comparación
El interés por el vocabulario filosófico latino nos ha llevado, en diversas ocasiones, a realizar una lectura comparativa de las dos traducciones latinas del Timeo de Platón, la de Cicerón, parcial, y la más completa de Calcidio, acompañada de su prolijo comentario[2]. La comparación de los términos empleados por uno y otro autor al abordar cómo expresar las ideas de Platón nos ha resultado un ejercicio muy ilustrativo del tan atractivo camino de los pasos dados en la lengua latina hacia la consolidación de la expresión de la abstracción[3].
Una vez más, el estudio léxico que aquí nos interesa acometer es el de ciertas palabras del vocabulario técnico, sea filosófico, sea matemático, relacionado con el problema medular que expresa Timeo en la primera parte de su discurso: cómo se ha generado el mundo, cómo ha actuado el demiurgo, cuál es el resultado de tal actuación. La comparación entre la voz griega y las voces latinas empleadas por Cicerón y Calcidio –sean préstamos, sean nuevas acuñaciones o nuevas ampliaciones del significado de una palabra ya existente en el latín de la época de Cicerón o en el de la época de Calcidio– resulta suficientemente ilustrativa sólo con partir de cuatro substantivos ligados a la pregunta nuclear formulada en los primeros capítulos del Timeo: ¿cómo actúa el principio creador? Una pregunta con amplias repercusiones filosóficas y científicas; una pregunta cuyo desarrollo en el propio texto platónico implica el uso de términos técnicos del lenguaje matemático que suponen un reto interpretativo en griego, lengua de partida, e implican un esfuerzo intelectual a la hora de encontrar la expresión adecuada en latín, lengua de llegada[4]; una pregunta, asimismo, que da lugar a interpretaciones teológicas de muy diverso cariz. En definitiva: una pregunta, desde el punto de vista del análisis del léxico filosófico, acotada y rica.
Se verá de inmediato que el orden de tratamiento en las palabras corresponde al orden de aparición de estas en el texto, un orden dependiente del orden narrativo de la obra de Platón, porque esta es la forma más eficaz de tener obligadamente presente el contexto reflexivo, textual y lingüístico en el que se deben situar los términos en los que centramos nuestra atención. Efectivamente, el avance del discurso, el desarrollo paulatino de la exposición platónica, es lo que claramente nos ha permitido disponer de las pistas más seguras para apreciar cómo son las traducciones de Cicerón y de Calcidio.
2.1. Demiurgo (δημιουργός)
El final del capítulo 27 D del Timeo de Platón es el punto de arranque de la traducción de Cicerón y el punto a partir del cual las dos versiones, la de Cicerón y la de Calcidio, empiezan a ir a la par. Es, asimismo, el inicio propiamente dicho del discurso de Timeo sobre el problema de la generación del mundo, el momento en el que el expositor plantea la primera pregunta del tratado y que hace distinguir entre dos cualidades de ser: “¿Cuál es el ser eterno y que no nace y cuál el que nace siempre y no existe nunca?” Dos frases más adelante (28 A) Timeo afirma que “todo lo que nace nace como consecuencia de una causa” y concluye: “es imposible, por tanto, que lo que existe pueda nacer sin una causa”. Pues bien, la causa, la más perfecta de las causas (ἄριστος τῶν αἰτίων), es el obrero divino, al que Platón da el nombre de δημιουργός. La descripción de la actividad del demiurgo se expone especialmente en los capítulos 28 A - 31 A, donde se nos presenta al artífice del mundo fijando sus ojos en el modelo de lo eterno, de lo bello, para, basándose en ese modelo eterno y en virtud de su bondad, producir un mundo que, como un ser vivo, esté provisto de alma, intelecto y, claro está, de cuerpo.
Δημιουργός es un substantivo que alude, en principio, a una actividad pública de creación; en un segundo momento parece restringirse a hacer alusión a una actividad de creación manual, pero después también pasa a designar la intelectual. Es, pues, un δημιουργός cualquier artesano, del oficio que sea, o cualquier profesional, experto en un arte (desde el de la pastelería, por ejemplo, al de la palabra). Por consiguiente, parecen fáciles de justificar todos los substantivos con los que nos encontramos en latín para traducir la palabra griega, todos ellos, evidentemente, pertenecientes a un mismo campo semántico, el que alude a la actividad del creador, a la actividad del artesano. Es este un campo semántico muy nutrido en latín y en el que parece darse cierta facilidad para la acuñación de nuevos substantivos gracias a un recurso: el empleo de sufijos para formar substantivos agentes, particularmente los sufijos -tor / -trix. Sea como sea, hallamos un total de siete formas que –con más variedad en Cicerón, con un criterio más uniforme en Calcidio– traducen el concepto de “demiurgo”, lo cual, al mismo tiempo, viene a corroborar lo poco habitual que es encontrar en la lengua latina la transcripción de la palabra griega. Efectivamente: en Cicerón aparece una sola vez, y fuera de su obra filosófica, en las Epistulae ad familiares IX, 22, 1, cuando cita el título de una comedia de Turpilio, Demiurgus; en Livio varias veces –Ab urbe condita XXXII, 22, 2; XXXII, 22, 5 y XXXVIII, 30, 4–, pero en otro sentido, ya que se trata del nombre que reciben los magistrados principales en las ciudades dóricas; por último, escritores cristianos gnósticos adoptan la palabra griega para aludir a Dios creador del universo y a partir de ahí su empleo se hace algo menos esporádico, es el caso de Tertuliano Aduersus Valentinianos 15, 2; 18, 2; 24, 1; 27, 1; 31, 2 y 32, 1; Scorpiace 10, 2, y en la versión latina de Ireneo, Aduersus haereses I, 5, 1. Pero volvamos al texto del Timeo; los pasajes del texto platónico en el que aparece el substantivo δημιουργός y las traducciones correspondientes de Cicerón y de Calcidio son los siguientes[5]:
24 A: Solón expone cómo se estructuraba la sociedad de la Atenas antigua en clases separadas; una de esas clases es la de los artesanos. Τὸ [γένος] τῶν δημιουργῶν es traducido por Calcidio por varia opificum genera. Así pues, la palabra adoptada aquí por Calcidio es opifex, que con el significado general de “artesano”, “obrero en un determinado arte” es utilizada ya desde Plauto, Mostellaria 828.
28 A: Es la primera vez que Timeo nombra en su discurso al creador del mundo “que fija incesantemente su mirada en lo que es idéntico y se sirve de ello como modelo”, la primera vez, pues, que se puede identificar la palabra δημιουργός con el artesano y creador por antonomasia o, en otras palabras, con la causa de la existencia del mundo. Pero Cicerón no se atreve a utilizar aquí un substantivo con el que dar un nombre específico a ese dios-artífice, sino que recurre a una perífrasis explicativa de la acepción más general de la palabra δημιουργός, a saber: is qui aliquod munus efficere molitur. Calcidio, por su parte, vuelve a emplear la misma palabra que en la primera cita, opifex. Tiene sumo cuidado este autor a lo largo de su traducción de mantener un mismo vocablo para, partiendo de su significado en el lenguaje corriente, darle un pleno uso metafórico en el contexto físico-filosófico del discurso sobre la creación del mundo, es decir, de “artesano”, de “operario” a “Dios”, a “causa de la creación”.
29 A: Timeo se pregunta a continuación cuál es el modelo en el que el demiurgo se ha basado para crear el universo, el modelo de lo inmutable y permanente o el de lo creado; Timeo deduce que, si el universo es bello y el demiurgo es bueno, este se ha tenido que fijar, según parece, en el modelo eterno. Cicerón emplea aquí el substantivo artifex; Calcidio se siente obligado a acompañar su habitual opifex con otro substantivo: opifex et fabricator (el desdoblamiento de un concepto en una pareja de sinónimos en la traducción no es un uso inhabitual en la obra de Calcidio). Queremos apuntar aquí algo más: Platón califica en este pasaje al demiurgo de δημιουργὸς ἀγαθός; Cicerón recurre al adjetivo probus, Calcidio a optimus; ¿qué cualidad tiene probus y no bonus para que Cicerón adopte el primer adjetivo, cuando parece inmediata la traducción de ἀγαθός por bonus[6]? Posiblemente Cicerón apoye su elección en una razón de carácter estilístico, pues si bien ambos adjetivos pueden considerarse prácticamente sinónimos, probus supone un registro lingüístico más elevado y cuenta con un uso más restringido[7].
40 C: El dios creador dispone cómo ha de ser la tierra: nodriza de los hombres (τροφὸν lo traduce Cicerón por altricem; Calcidio hace uso de un doblete: matrem et altricem) y guardiana (φύλακα, traducido por ambos autores por custodem) y artesana (δημιουργὸν) de la noche y el día. Cicerón traduce este δημιουργός referido a un substantivo femenino por una acuñación suya: effectrix, término que, en el conjunto de las obras de Cicerón, además de en este pasaje del Timeo, aparece en los siguientes pasajes: por primera vez en De finibus bonorum et malorum I, 20, 67; II, 17, 55 y II, 27, 87, además en De diuinatione II, 60, 124. En época posterior a Cicerón lo encontramos usado por Apuleyo en Asclepius 39, Lactancio en Diuinarum institutionum libri VII, III, 8, 32, por Mario Victorino en Aduersus Arium I, 51; I, 52 y I, 60, por Jerónimo en Liber Didymi de Spiritu Sancto 4, Agustín en De ciuitate Dei XII, 9; XXI, 7 y Epistulae 118, 18, por el autor de una obra atribuida a Febadio De fide orthodoxa contra Arianos 2, por Eustacio Basili hexameron, 2, 4 y por Boecio en Topica Ciceronis commentaria 1, De institutione arithmetica II, 28 y II, 30. Calcidio dice de la tierra que es “guardiana del día y la noche” (diei noctisque custodem), prescindiendo de traducir δημιουργός; quizás el doblete con el que ha traducido el concepto de nodriza (mater et altrix) pretenda recoger la idea de que la tierra es la “generadora” de los seres que habitan en ella.
41 A: El demiurgo se dirige a todos los dioses, diciendo de sí mismo que es “autor” y “padre” de múltiples obras (ὧν ἐγὼ δημιουργὸς πατὴρ τε ἔργων). Cicerón utiliza, de nuevo, una acuñación suya, directamente emparentada con la del pasaje precedente (40 C): effector, relativamente habitual a lo largo de su obra (Brutus 59, De oratore I, 33, 150, Tusculanae disputationes I, 28, 70 –es una cita especialmente ilustrativa de effector con el significado directo de “creador divino”– o De diuinatione II, 26, 55 y II, 71, 147). Calcidio no utiliza el substantivo effector, pero sí lo hacen otros escritores cristianos con el mismo significado que Cicerón en el pasaje que aquí nos ocupa: Agustín, De ciuitate Dei VIII, 9; Contra Cresconium Donatistam III, 11, 14, Sermones 187, 1 y 192, 1; Novaciano, De Trinitate 2, 9; Hilario, De Trinitate III, 22, 90; Lactancio, Diuinarum institutionum libri VII, V, 8, 5; Ambrosio, De officiis ministrorum I, 1, 1; Jerónimo Liber Didymi de Spiritu Sancto 4. Calcidio traduce, de nuevo, por opifex.
42 E: Los dioses hijos del dios-demiurgo son los encargados de modelar los cuerpos de los seres vivos; van a tener que trabajar imitando al “obrero” que los ha creado a ellos. Cicerón traduce como en el ejemplo anterior, con su acuñación effector, pero acompañándola de una glosa, un genitor, para quizás mantener el paralelismo con el pasaje anterior (41 A), donde el texto griego presentaba una pareja similar. Calcidio omite traducir la construcción participial μιμούμενοι τὸν σφέτερον δημιουργόν.
46 E: El dios creador se sirve de dos tipos de causas auxiliares y hay que hablar de cada uno de esos tipos por separado: unas son aquellas que, por acción de la inteligencia, producen efectos buenos y bellos; otras las que, carentes de reflexión, producen cada vez una cosa, fruto del azar y sin orden. En palabras de Platón, las primeras son [αἰτίαι] καλῶν καὶ ἀγαθῶν δημιουργοὶ. Cicerón traduce la expresión platónica por [causae] efficientes pulcherrimarum rerum atque optumarum; Cicerón hace suyo y frecuente el uso del participio efficiens complementado por un genitivo (De finibus bonorum et malorum II, 7, 21: quae […] sunt luxuriosis efficentia uoluptatum; De officiis III, 12 efficiens utilitatis y III, 116 uirtus efficiens uoluptatis). Y concretamente la fórmula causa efficiens será un motivo frecuente en la lengua filosófica, pero por otra razón: porque es el nombre que se le da al primer tipo de causas de los cuatro que establece Aristóteles al tratar el problema de la naturaleza y especies de estas. Calcidio utiliza un verbo menos comprometido junto al concepto de causa (menos comprometido porque la expresión no puede dar lugar a confusiones con las “causas eficientes” aristotélicas): quae cum intellectu prudentiaque cuncta honesta et bona moliuntur.
2.2. Paradigma (παράδειγμα)
Si hay una idea frecuente a lo largo de la exposición platónica sobre la creación es la idea de que el demiurgo actúa basándose en un modelo (παράδειγμα) que sirve para todo lo que existe, un modelo abstracto, eidético, pero real porque equivale a la realidad en estado de perfección. Como traducción de la voz griega παράδειγμα encontramos en los textos de nuestros autores cuatro substantivos, tres de ellos tradicionales en latín; el cuarto, un préstamo griego, que no es, curiosamente, el que cabría esperar, paradigma. La idea abstracta que representa el concepto de παράδειγμα se vierte en esas palabras de las formas que vamos a ver:
28 A: Se describe el modelo en que se basa el demiurgo como siempre idéntico a sí mismo. Cicerón traduce por exemplar; Calcidio, por exemplum. Tanto exemplar como exemplum tienen un primer significado en latín muy concreto, el de muestra, el de objeto escogido entre otros y que sirve de modelo y, también, el de copia. Usos como el que le da Cicerón a exemplar en el Timeo aportan un sentido que representa un paso adelante en el camino de la abstracción: exemplar es aquello que se intenta reproducir, independientemente de que haya algo ya existente, visible, comprensible, en que basarse. El empleo de esos términos como abstractos por parte de Cicerón es una de las primeras constataciones del avance de la abstracción; el empleo por parte de Calcidio, un ejemplo del asentamiento definitivo.
28 C - 29 A: El narrador señala la existencia de dos tipos de modelos, uno eterno e inmutable, el otro generado; el modelo del demiurgo es, necesariamente, el eterno, si es que el mundo es bello y el demiurgo bueno. Cicerón traduce en la primera frase παράδειγμα por exemplar; en la segunda, para evitar una repetición de una misma palabra, que le parece, quizás, demasiado cercana, traduce por exemplum. Calcidio traduce, en ambas frases, por exemplum.
29 B: Tras afirmar que este mundo, fabricado en función del entendimiento y la reflexión, es inmutable y es, por necesidad, la imagen de otro mundo, Timeo plantea la diferencia entre la imagen y su modelo. Cicerón traduce εἰκών por simulacrum, pero evita usar de nuevo el substantivo que hace referencia a modelo. Calcidio emplea imago para traducir εἰκών y, en coherencia con los pasajes anteriores, exemplum para παράδειγμα.
31 A: Timeo plantea si cabe pensar que hay muchos mundos; él mismo contesta a su pregunta: sólo hay un mundo, si ha tenido que ser construido como su modelo. Encontramos exemplum en los dos textos.
37 C: El dios artífice ve que el mundo creado se mueve y vive como los dioses eternos y, alegre, quiere hacerlo más parecido aún al modelo. Calcidio, de nuevo, traduce por exemplum.
38 B: Con el mundo ha nacido también el tiempo, creado, asimismo, a imagen del modelo eterno. Calcidio vuelve a utilizar su substantivo habitual, exemplum.
38 C: El modelo es por toda la eternidad; el mundo ha sido sólo desde que fue creado, es y será. Calcidio casi nos sorprende: varía aquí de término con respecto a todo el discurso anterior y recurre a un préstamo griego: archetypus. Calcidio cree necesario en este contexto, dada la fuerza de la contraposición entre la eternidad del modelo y la existencia del mundo –no eterno, puesto que tuvo un comienzo–, recurrir al substantivo griego ἀρχέτυπος, con su significado intensivo de “modelo original”, cuando en el texto platónico aparece el emblemático παράδειγμα. Como adjetivo, archetypus aparece atestiguado por primera vez en la lengua latina en Varrón, Res rusticae III, 5, 8; como substantivo, en Plinio, Epistulae 5, 15.
48 E: En el capítulo 48 se inicia la descripción de Timeo sobre lo que es producto de la necesidad, ya que –así lo afirma el propio Timeo–, si el mundo existe, es por la combinación de dos órdenes, el de la inteligencia y el de la necesidad. En el orden de la inteligencia –recapitula Timeo– existían dos clases de ser: el modelo y la imagen del modelo o copia. Ahora, en el orden de la necesidad, se incluirá una tercera clase, difícil y oscura, el receptáculo o nodriza. Calcidio califica la primera clase de ser, inteligible e inmutable, con las palabras exemplaris eminentiae; intensifica así aquello que caracteriza y define a ese ser: el servir de modelo, frente al segundo simulacrum et imago (un doblete para traducir una sola voz griega μίμηνα) y, claro está, frente al confuso tercero. Sólo se registra un uso anterior a Calcidio del adjetivo exemplaris: aparece en Teruliano, Ad nationes 1, 5. Calcidio lo utiliza, además de en este pasaje 48 E, en su comentario en tres ocasiones: capítulo 119, 185, quo sit plena perfectaque uniuersa res animalque sensilis mundi proximam similitudinem nanciscatur perfecto intellegibilique et exemplari ex se genito mundo; 225, 262 est imago speciei purae a corpore et intellegibilis, penes quam est dignitas exemplaris, y 273, 303 de utraque origine tam exemplari quam corporea tractauerat concedens sensilem mundum ex isdem substitisse. Posteriormente a Calcidio, en Macrobio, Commentarii in Somnium Scipionis I, 8, 5.
Significativo para constatar el método de traducción de Calcidio es ver cómo traduce el único παράδειγμα que aparece fuera del contexto que hemos tratado hasta ahora:
24 A: En el relato de Critias, previo al inicio del diálogo propiamente dicho, el sacerdote egipcio habla a Solón de las leyes de Sais y de que podrá encontrar en ellas muchos ejemplos de afinidad con las de la Atenas antigua. Calcidio traduce πολλὰ παράδειγματα por multa indicia; no hay lugar a dudas: aquí παράδειγμα es un concreto y Calcidio prefiere recurrir a un substantivo distinto del que luego, en el discurso de Timeo sobre la creación del mundo, utilizará como abstracto.
2.3. Nexo (δεσμός, γόμφος)
Al final del capítulo 42 E e inicio del 43 A Timeo nos describe cómo actúan los dioses, hijos del demiurgo, para cumplir con su misión de componer los cuerpos de los seres vivos. Cogen del mundo porciones de fuego, tierra, agua y aire, que tendrán que ser devueltas algún día, y las pegan para hacer con ellas un conjunto; pero, para ese ensamblaje, no se sirven de vínculos indisolubles, sino de unas “articulaciones”, de unas “junturas”, de unas “clavijas” tan apretadas y pequeñas que resultan invisibles. Con las porciones extraídas del mundo y mediante la ayuda de esas clavijas consiguen crear un cuerpo para cada individuo.
Para referirse al primer tipo de nexos, Platón emplea la palabra δεσμός, que Cicerón traduce por uinculum y Calcidio, por nexus. La palabra griega δεσμός aparece cinco veces más a lo largo del tratado y salvo una de esas veces, y sólo por parte de Cicerón, los traductores mantienen siempre una misma traducción, cada uno la suya:
31 C: dos veces; el narrador expone que no basta con dos términos –entiéndase, de una sucesión– para establecer proporciones entre ellos, sino que es necesario que haya tres términos; el término medio (aquí el elemento no extremo de la progresión), es lo que el narrador llama “vínculo” que une los otros dos términos; la “vinculación” más perfecta entre esos dos términos es la que da como resultado la igualdad. Para Cicerón, uno y otro “vínculo”, δεσμός en Platón, se traducen por uinculum; para Calcidio, por nexus. Ambos substantivos, uinculum y nexus, son usuales en la lengua latina y tanto el primero –palabra de registro amplio, que se emplea tanto para aludir a objetos que sirven para sujetar, atar o entrelazar como a relaciones entre personas–, como el segundo –que, paralelamente a su empleo en la lengua general, tiene dos usos específicos dentro del lenguaje del comercio o del derecho, como concreto con el significado de contrato de venta, como abstracto con el de obligación contraída tras una venta, véase Varrón De lingua Latina VII, 105– hacen suponer que ninguno de los dos traductores percibe el δεσμός platónico de este pasaje como un tecnicismo matemático; no se requiere, pues, una nueva acuñación, y se considera que, para comprender el pasaje, basta con los significados generales de dos vocablos habituales de la lengua latina común.
36 A: las relaciones matemáticas que, a entender de Platón a través de las expresiones de Timeo, determinan la organización del mundo (medio armónico, medio aritmético, división del segundo por el primero)[8], aplicadas a un determinado intervalo dan como resultado la unidad más una porción alícuota de la unidad, razones resultantes que son designadas y definidas –aquí y en todos los demás pasajes en que aparecen– por unos términos técnicos concretos; por lo que respecta a las relaciones generadoras de esos resultados, aquí se alude a ellas mediante el término griego δέσμοι, que Calcidio, haciendo gala de coherencia por lo menos formal, sigue traduciendo por nexus (ex his nexibus), mientras que Cicerón recurre a un neologismo: colligationibus. Este es el caso en que, como hemos anunciado, Cicerón se aparta de la traducción que resultará habitual en él a lo largo del tratado, esto es, uinculum, para hacer uso de una palabra a la que pretende dar un cariz técnico y que probablemente sea una acuñación suya; esta es la primera vez que la utiliza y lo hará, además, pero no con un sentido técnico similar, en De fato 14, 31 y con el significado general de vínculo, relación, en De officiis I, 17, 53 (colligatio est societatis propinquorum). Queremos destacar que aparece usada también por Vitruvio, aunque con otro significado técnico, el de “juntura”, que resultará más cercano al de la palabra que analizaremos un poco más abajo gomphus, véase: scansorum autem machinae ita fuerunt collocatae, ut ad altitudinem tignis statutis et transuersariis colligatis sine periculo scandatur ad apparatus spectationem (De architectura X, 1, 1); scansoria ratio non arte sed audacia gloriatur: ea catenationibus et transuersariis et plexis colligationibus et erismatorum fulturis continetur (De architectura X, 1, 2). Calcidio no emplea ni una sola vez (ni en la traducción, ni en el comentario) la palabra colligatio, pero sí algunos autores paganos y cristianos desde la época de Cicerón, aunque ninguno con el sentido que acabamos de ver en este pasaje del Timeo (por ejemplo, Valerio Máximo, Facta et dicta memorabilia, VIII, 14, 6; Arnobio, Aduersus nationes 5, 43; Jerónimo, Commentarium in Isaiam XVI, 58, 10: […] et pro catena Septuaginta συνδεσμὸν, id est colligationem siue uinculum transtulerunt; Jerónimo también en Commentarium in Ieremiam II, 11, 9 –con un significado muy curioso, de conjuración o conspiración– o Agustín, De ciuitate Dei XIII, 16; Contra Faustum Manichaeum XII, 22). También Isidoro se sirve de la esta acuñación para definir el substantivo collega (Etymologiae X, 49): collega a colligatione societatis et amicitiae complexu dictus.
38 E: los planetas necesarios para la creación del tiempo se ponen en marcha, empezando las revoluciones que les corresponden, y sujetan sus cuerpos mediante “vínculos” animados para ser engendrados como seres vivientes. Cicerón traduce por uinculis animalibus; Calcidio, nexibus uitalibus; cada uno fiel a su elección.
41 B: una vez que han nacido todos los dioses, el demiurgo se dirige a ellos afirmando que, aunque no son de naturaleza inmortal, no serán, sin embargo, mortales porque su voluntad –la de él– es un vínculo más poderoso que aquel con el que fueron atados en el momento de su nacimiento; en otras palabras: su voluntad es un “vínculo” suficiente para garantizar la indisolubilidad a esos dioses menores. Δεσμός está empleado aquí en sentido figurado, pero nada cambia en la traducción de Cicerón (uinculum) y tampoco en la de Calcidio (nexus).
Volvamos al capítulo 43 A, a los otros nexos, a los que, de tan pequeños como son, no pueden verse, y que son denominados en griego γόμφοι. Cicerón no se molesta en dar otra palabra (un uinculis como el que servía para referirse a los primeros se debe sobreentender aquí); Calcidio, en cambio, va a utilizar un calco del griego: simplemente, gomphus. Aunque no es una palabra de uso frecuente, su inclusión en la lengua latina parece necesaria por el tecnicismo que representa: en griego, γόμφος significa, en primer lugar, “clavija” de hierro o de madera, “clavo”; a partir de ese primer significado, pasa a designar, por extensión, otros instrumentos que sirven para sostener, como son los listones o las traviesas de madera y las junturas o articulaciones de los miembros. El préstamo gomphus es utilizado por primera vez en latín por Estacio, Siluae IV, 3, 48; anteriormente a Calcidio, lo utiliza también Tertuliano, Apologeticum 12, 4; en época posterior a Calcidio, se encuentra en una obra pseudoambrosiana del siglo VI, Acta Sebastiani martyris 23, 88. Cuando Calcidio usa la palabra gomphus (Timeo 43 A y comentario, capítulo 203, 243: inuisibiles […] coniunctiones gomphos appellat), como Platón, está hablando de las junturas que unen lo que podríamos llamar átomos o, quizás, elementos constitutivos de los cuerpos y, en consecuencia, puede ser que no entienda gomphus propiamente como clavija, sino, en un sentido más laxo, como punto de unión.
2.4. Analogía (ἀναλογία)
El primer significado del término ἀναλογία es, en griego, el de proporción matemática. Si el concepto se aplica a objetos, se entiende como correspondencia, semejanza, correlación entre ellos. En las dos ocasiones en que aparece el término en el diálogo, se hace de la palabra un uso estricto como tecnicismo matemático:
31 C: El “vínculo” más perfecto entre los elementos de una progresión es el que da como resultado la igualdad; esta es la definición de progresión geométrica, en la que la proporción entre sus términos tiene ese resultado[9]. Para hacer entender el concepto de ἀναλογία como progresión –geométrica– o proporción, Cicerón primero da la voz griega y a continuación propone utilizar la expresión comparatio pro portione; es decir una perífrasis analítica[10]: parece que con una sola palabra latina sea difícil reproducir la acepción matemática del término griego. Calcidio, por su parte, traduce por congrua mensura, intentando, con el adjetivo congruus, dar a mensura la especificidad que el contexto requiere: congruus tiene el valor general de indicar concordancia o correspondencia con algo determinado; Calcidio pasa al registro técnico matemático donde la “congruencia” se debe entender como razón proporcional.
32 C: Se establece ahora, como imitación de la proporción entre los elementos de la progresión geométrica, la proporción entre los cuatro elementos que componen el mundo. Cicerón utiliza ahora simplemente el substantivo comparatio. Calcidio recoge una acuñación ciceroniana, aequilibritas, utilizada por Cicerón en De natura deorum I, 39, 109 para traducir el concepto de ἰσονομία epicúrea (es esa la única vez que se constata la utilización del término en el conjunto de su obra). El término aequilibritas no es utilizado por ningún autor hasta que Calcidio lo retoma para darle el valor de tecnicismo matemático. No hay constancia de que la utilice ningún otro autor.
3. A modo de conclusión: el impacto de la traducción
A partir de la lectura del texto platónico, a partir de la pregunta colegida de esa lectura y recogida al principio del presente trabajo, ¿cómo actúa el principio creador?, nuestro afán ha sido rastrear cómo se plasma léxicamente la actuación de tal principio creador, esto es, constatar cuáles son los términos empleados en griego y los préstamos, las nuevas acuñaciones o las palabras y expresiones patrimoniales de la lengua latina adoptadas o adaptadas por dos traductores fundamentales de la obra platónica, Cicerón y Calcidio: el primero en una época en la que su lengua, el latín, se está dotando de un vocabulario útil para expresar de manera ágil y eficiente discursos propios de la elucubración filosófica –y fundamentalmente gracias a la labor realizada precisamente por él mismo–; el segundo, autor cristiano, en un siglo –la segunda mitad del IV o la primera mitad del V– en el que el vocabulario latino para la expresión de la abstracción está ya asentado y mediatizado, por lo menos en cierto grado, por la expansión de la religión cristiana[11].
Sin perder de vista, pues, que los contextos son diversos, la técnica de la comparación que nos ha servido para guiar nuestros pasos –técnica sencilla y muy ligada a la práctica y experiencia de la traducción– nos ha permitido hallar analogías y discrepancias en el modo de trasladar al latín las expresiones del texto platónico. Concordancias o divergencias entre Cicerón y Calcidio en los términos y expresiones empleados y en el estilo que los caracteriza: Cicerón, por su afán de cuidar la forma literaria, se muestra más proclive a la uarietas (así, recurre a exemplar y exemplum como traducción de παράδειγμα), mientras que Calcidio tiene mayor tendencia a conservar un determinado vocablo como traducción de la misma palabra griega (opifex en muchos de los casos en que aparece δημιουργός); Calcidio parece menos reacio que Cicerón a mantener helenismos como préstamos (gomphus); ambos autores recurren a dobletes, glosas y perífrasis (genitor et effector Cicerón, opifex et fabricator Calcidio; comparatio pro portione Cicerón, congrua mensura Calcidio) para traducir una sola expresión o un solo concepto del texto griego[12]. Y, finalmente, ambos tienen en común un modus operandi ambicioso: la intervención de uno u otro implica una aportación léxico-semántica para la lengua latina, ya sea por una ampliación de significado como la que provoca la especialización del discurso o el paso del registro común al lenguaje especializado (es el caso de los substantivos opifex y uinculum), ya sea por el recurso a términos muy poco usuales (el adjetivo exemplaris).
Así pues, podemos afirmar que la pregunta sobre cómo actúa el principio creador, enunciada en los primeros capítulos del Timeo y eje vertebrador del discurso platónico, nos ha permitido registrar las tendencias, las preferencias, los gustos de los dos autores en el tratamiento de un tema que ambos consideran fundamental desde el punto de vista filosófico o teológico, pero también desde el punto de vista propiamente lingüístico. Aunque es cierto que la prudencia nos debe guiar a la hora de extraer conclusiones a partir de un corpus de trabajo limitado cuantitativamente, creemos que este es suficientemente significativo como para dibujar ciertas querencias en cada uno de los dos traductores. Pero demos un paso más, pues reflexionar sobre el método empleado por Cicerón y por Calcidio tiene una prolongación que no dudamos en calificar de pertinente para los estudios sobre la historia de la traducción y para los ejercicios de reconstrucción de las etapas constitutivas de todo proceso traductológico: recorrer el grado de aceptación, de influencia o de rechazo que, en autores posteriores, han tenido los resultados constatables en las dos versiones del Timeo y el modus operandi que, como hemos dicho, comparten Cicerón y Calcidio. El seguimiento de esa estela no deja de ser un campo aún abierto para la investigación sobre la historia del intercambio léxico y conceptual entre lenguas, y, queremos subrayarlo, no exclusivamente del griego al latín.
Finalmente, la concordancia en el modus operandi constatada a partir del pequeño ejercicio comparativo que hemos realizado invita, una vez más, a señalar las consecuencias que la práctica de la traducción, por parte de autores conscientes y reflexivos, puede tener en la evolución del léxico y en la semántica de la lengua de llegada: un enriquecimiento buscado, meditado y trabajado, para suplir lagunas de expresión, para facilitar –en el caso de la traducción filosófica– la reflexión, para intentar dar forma o asentar –en el caso de la traducción técnica, concretamente matemática– locuciones certeras en la forma y ajustadas a la realidad conceptual a la que aluden. Una tarea llevada a cabo con respeto a la lengua de partida y a la de llegada y, por supuesto, puesta en práctica con plena conciencia de las consecuencias o de las limitaciones que la propia actuación del traductor puede tener frente al conjunto completo de los hablantes, conciencia del impacto lingüístico, tanto en sentido positivo como negativo, pero también, en su defecto, de su inanidad. En definitiva, y si el impacto de su labor hace mella, conciencia del traductor como demiurgo y de las posibilidades que su tarea acarrea como paradigma, ejemplo o modelo.
Parties annexes
Gracias
A Carmen y a Víctor, inspiradores; a Ramón y a Pere, materialistas. Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación lexicográfico “Ampliación y desarrollo de la base de datos Corpus Documentale Latinum Cataloniae (CODOLCAT) (3)” (PID2020-115276GB-C21), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Agencia Estatal de Investigación (10.13039/501100011033), del Gobierno de España, y beneficiario, asimismo, de las ayudas del Institut d’Estudis Catalans (IEC) y de la Union Académique Internationale (UAI).
Notas
-
[*]
Grupo de investigación Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae (GMLC), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Universidad de Barcelona.
-
[1]
A propósito del carácter “fundacional” de ciertos textos como primer testimonio escrito de una determinada reflexión, afirma Gómez Pin (1974/1995): «consideramos relevante una clase particular de documentos (que, eventualmente, remiten a otros documentos que no se refieren directamente a la obra de filósofos). En primer lugar, aquellos documentos que nos ponen sobre la pista del arranque, pues ¿cómo abordar algo sin saber a qué asunto responde, sin saber qué determinó su nacimiento? El primer paso en la aproximación a la filosofía es encontrar un texto que permita de entrada sumergirse en el problema, que nos ayude en la tarea de “reconstruir el principio”» (Gómez Pin 1974/1995: 14).
-
[2]
La traducción ciceroniana (a la que se dedicó Cicerón en el año 45 a. C.) reproduce las secciones 2. D-37 D, 38 C-43 C y 46 A-47 B del Timeo platónico; la de Calcidio (probablemente de finales del s. IV d. C.), de la 17 A (inicio del Timeo de Platón) hasta la 53 C, a la que hay que sumar el prolijo comentario que el propio Calcidio escribió, en 355 capítulos, sobre toda la parte traducida. Para la localización de los pasajes que se citan, ténganse en cuenta las siguientes ediciones de referencia de Platón:
Rivaud, Albert, ed. y trad. (1925/1970): Platon: Oeuvres complètes, tome X: Timée-Critias. París: Société d’Édition “Les Belles Lettres”; de Cicerón, Ax, Wilhelm, ed. (1938/1969): M. Tulli Ciceronis scripta quae manserunt omnia, fasc. 46: De diuinatione, De fato, Timaeus. Stuttgart: Teubner; de Calcidio, Waszink, Jan Hendrik y Jensen, Povl Johannes, eds. (1962/1975): “Timaeus” a Calcidio translatus commentarioque instructus. Londres/Leiden: The Warburg Institute/Brill (Corpus Platonicum Medii Aevi. Plato Latinus, IV).
Sobre nuestros estudios anteriores al respecto, véase Gómez Rabal (1998; 2013a; 2013b). Recalquemos también la utilidad de la traducción al italiano del comentario calcidiano llevada a cabo por Moreschini, Claudio, ed. y trad. (2003/2012): Calcidio. Commentario al Timeo di Platone. Milán: Bompiani/RCS Libri, con muy provechosas notas para la interpretación correcta del texto y su contextualización, y asimismo las de la traducción francesa de Bakhouche, Béatrice, ed. y trad., con la colaboración de Luc Brisson (2011): Calcidius. Commentaire au Timée de Platon, 2 t. Paris, Vrin, 2011 (Histoire des Doctrines de l’Antiquité Classique, 42), y las de la traducción al español de Macías Villalobos, Cristóbal, introd., trad. y notas (2014): Calcidio. Traducción y comentario del Timeo de Platón. Zaragoza: Pórtico.
-
[3]
Sobre la puesta en práctica del método comparativo entre las traducciones de Cicerón y Calcidio, pero sobre el Fedro de Platón, véase Poncelet (1950: concretamente 153-154), quien subraya una diferencia técnica entre ambos autores que resume del siguiente modo: «Cicéron confie l’essentiel de l’idée à un verbe, Chalcidius à un substantif»; para Poncelet, pasar de dar preeminencia al verbo a dárselo al substantivo constituye la constatación del progreso de una lengua, la latina en este caso, en la expresión de la abstracción, como puede serlo también en las lenguas modernas. Acerca del camino hacia la abstracción recorrido por la lengua latina y de la impronta ciceroniana en la evolución del léxico filosófico, véase Poncelet (1957) y Lambardi (1982). Si Poncelet fue pionero en analizar comparativamente la labor traductora de Cicerón y de Calcidio, también Lemoine (1997, 2005) ha trabajado en esa línea, partiendo precisamente de las dos traducciones del Timeo que aquí nos interesan.
-
[4]
Una selección de términos empleados en el Timeo, caracterizados por su marcado valor matemático, fueron los que tratamos en Gómez Rabal (2013b).
-
[5]
El primero de los pasajes que vamos a ver aparece únicamente en la traducción de Calcidio, pues está incluido en el discurso de Critias anterior a la exposición de Timeo, parte que no traduce Cicerón. A partir de ahora, baste con acudir al texto correspondiente, con la referencia de la numeración del texto platónico, para saber si traducen el pasaje los dos autores o sólo uno de ellos.
-
[6]
Esta pregunta se la plantea Moreschini (1979: 158) y afirma que, a su modo de ver, es una de las elecciones por parte de Cicerón más difíciles de comprender.
-
[7]
A este respecto, baste señalar que el uso del adjetivo probus en las obras de Cicerón es ciertamente muy limitado. En el conjunto de las obras filosóficas de Cicerón, aparece únicamente una veintena de veces (sí es algo más frecuente el adverbio probe), frente a bonus que se encuentra en todas las obras y en un número realmente muy amplio. A lo largo de las obras filosóficas Cicerón se sirve de los dos adjetivos en un mismo contexto sólo en un pasaje: De oratore II, 43, 184: ut probi, ut bene morati, ut boni uiri esse uideamur; este hecho nos da la clave de que quizá para él no sean totalmente sinónimos.
-
[8]
A propósito de μεςότης “medio”, véase Gómez Rabal (2013b: 89-93).
-
[9]
La imagen del demiurgo “rellenando” los intervalos de las progresiones geométricas que ha creado es ilustrativa de la tarea de la creación. La hemos tratado en (Gómez Rabal 2013b: 90-96), s. vv. μεςότης, ἡμιόλιος, ἑπίτριτος.
-
[10]
Comparatio pro portione es la lectura que, en su edición, da Ax (1938/1969; vid. supra, nota 2); Giomini, Remo, ed. (1975): Marcus Tullius Cicero: De diuinatione, De fato, Timaeus. Leipzig: Teubner, propone otra lectura: comparatio proportioue, un doblete en lugar de una perífrasis.
-
[11]
Los intentos de situar culturalmente la figura y la obra de Calcidio han dado lugar a varias interpretaciones, algunas contrapuestas, incluso en lo referente a su carácter de autor cristiano. Véase, al respecto, el resumen a modo de conclusión de Reydams-Schils (2020: 216-220), encabezado por el expresivo subtítulo «Who is Calcidius?».
-
[12]
Esta serie de constataciones se corroboran al estudiar las traducciones ciceronianas y calcidianas de un término concreto aparecido en el Timeo: άρμονία; véase, al respecto, nuestro trabajo (Gómez Rabal 1998: 81-82), donde se destaca el reto que supuso para estos autores la traducción acertada de ciertos tecnicismos empleados por Platón.
Bibliografía
- Delattre Biencourt, Joëlle, introd., trad. y notas, prefacio de Luc Brisson, epílogo de Rudolf Bkouche (2010): Théon de Smyrne, Lire Platon. Le Recours au savoir scientifique: arithmétique, musique, astronomie. Toulouse: Anacharsis.
- Gómez Pin, Víctor (1974/1995): El drama de la ciudad ideal. Madrid: Taurus.
- Gómez Rabal, Ana (1998): La formación del lenguaje filosófico latino: Cicerón y Calcidio traductores del Timeo de Platón. In: Jacqueline Hamesse, ed. Roma, magistra mundi. Itineraria culturae medievalis. Mélanges offerts au Père L. E. Boyle à l’occasion de son 75e anniversaire. Louvain-la-Neuve: Fédération Internationale des Instituts d’Études Médiévales, 73-82.
- Gómez Rabal, Ana (2013a): Auctoritatis Platonis: la presencia de Platón en algunos florilegios y léxicos filosóficos. In: M.ª José Muñoz Jiménez, Patricia Cañizares Ferrizet al. eds. La compilación del saber en la Edad Media. La Compilation du savoir au Moyen Âge. The Compilation of Knowledge in the Middle Ages. Oporto: Fédération Internationale des Instituts d’Études Médiévales, 283-300.
- Gómez Rabal, Ana (2013b): La geometría y la aritmética en un discurso filosófico: Cicerón y Calcidio traductores matemáticos del Timeo de Platón. Euphrosyne. Revista de Filologia Clássica. 41: 85-98.
- Lambardi, Noemi (1982): Il Timaeus ciceroniano, arte e tecnica del “uertere”. Florencia: Le Monnier.
- Lemoine, Michel (1997a): Innovations de Cicéron et Calcidius dans la traduction du Timée. In: Roger Ellis, René Tixier y Bernd Weitemeier et al. eds. The Medieval translator. Traduire au Moyen Âge. Actes du Colloque international de Göttingen (22-25 juillet 1996). Turnhout: Brepols, 72-81.
- Lemoine, Michel (2005): Les néologismes dans le commentaire de Calcidius sur le Timée. In: Emmanuel Bury, ed. “Tous vos gens à latin”: Le Latin, langue savante, langue mondaine (XIVe-XVIIe siècles). Ginebra: Droz, 237-244.
- Moreschini, Claudio (1979): Osservazioni sul lessico filosofico di Cicerone. Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. 19: 99-178.
- Poncelet, Roland (1950): Deux aspects du style philosophique latin: Cicéron et Chalcidius, traducteurs du Phèdre 245 C. Revue des Études Latines. 28: 145-167.
- Poncelet, Roland (1957): Cicéron traducteur de Platon. L’expression de la pensée complexe en latin classique. París: E. de Boccard.
- Reydams-Schils, Gretchen (2020): Calcidius on Plato’s Timaeus. Greek Philosophy, Latin Reception, and Christian Contexts. Cambridge/Nueva York: Cambridge University Press.