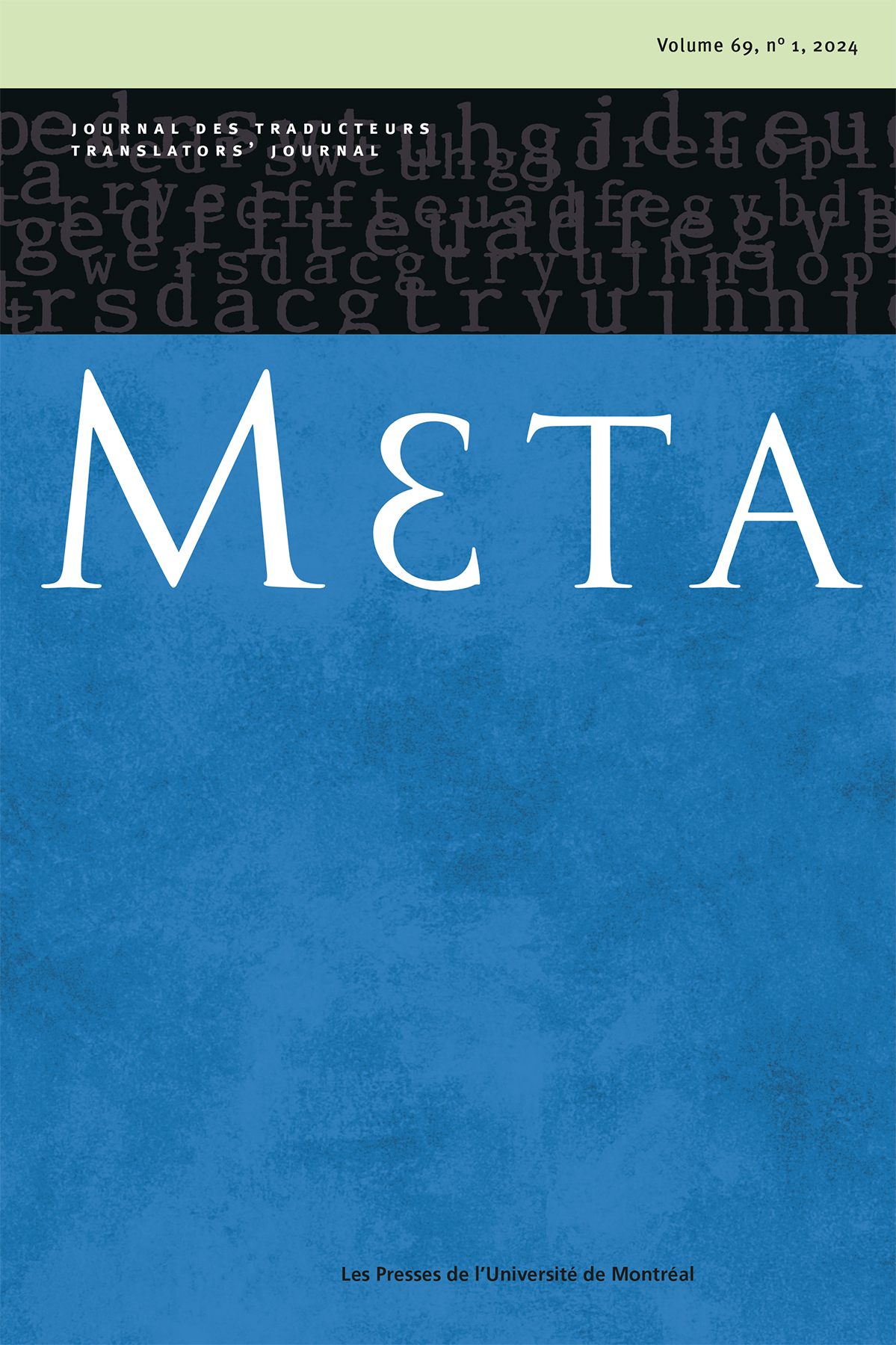Abstracts
Resumen
El clásico de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, es conocido no solo porque se ha traducido a multitud de lenguas, sino también porque, dentro de las mismas, se ha adaptado a diversas variedades geográficas, más o menos minoritarias y con mayor o menor tradición literaria escrita. Aunque tanto el español como el catalán cuentan con traducciones canónicas de esta obra, en 2017 se publicó Er Prinzipito andaluz y en 2019, Es petit príncep mallorquín. A pesar de que aparecieron con tan solo dos años de diferencia, ambas versiones provocaron reacciones opuestas en la prensa escrita y digital, tratándose, en algunos casos, de los mismos medios de comunicación. El caso andaluz generó un gran revuelo mediático, mientras que el mallorquín fue mucho más discreto. Además, los discursos que emergieron en los medios de comunicación tendieron a caricaturizar y descalificar el caso andaluz. En este artículo, estudiamos dos corpus paralelos de textos periodísticos, tanto de la prensa en papel como de la digital: uno sobre el caso andaluz y el otro sobre el mallorquín. El análisis de los discursos mediáticos nos permitirá dilucidar las ideologías lingüísticas y las implicaciones políticas que subyacen a los mismos.
Palabras clave:
- El Principito,
- ideologías lingüísticas,
- análisis crítico del discurso,
- catalán,
- español
Résumé
Le classique d’Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, est connu non seulement parce qu’il a été traduit dans de nombreuses langues, mais aussi parce qu’il s’est adapté, dans leur sein, à diverses variétés géographiques, plus ou moins minoritaires et avec plus ou moins de tradition littéraire écrite. Bien que l’espagnol et le catalan aient des traductions canoniques de cette oeuvre, Er Prinzipito andalou a été publié en 2017 et Es petit príncep majorquin l’a été en 2019. Malgré leur parution à seulement deux ans d’intervalle, les deux versions ont suscité des réactions opposées dans la presse écrite et numérique, s’agissant, dans certains cas, des mêmes médias. Le cas andalou a suscité une forte réaction médiatique, tandis que le cas majorquin a été beaucoup plus discret. D’ailleurs, les discours qui ont émergé dans les médias ont eu tendance à caricaturer et disqualifier le cas andalou. Dans cet article, nous étudions deux corpus parallèles de textes journalistiques, issus à la fois de la presse papier et numérique : l’un sur le cas andalou et l’autre sur le cas majorquin. L’analyse des discours médiatiques nous permettra d’élucider les idéologies linguistiques et les implications politiques qui les sous-tendent.
Mots-clés :
- Le Petit Prince,
- idéologies linguistiques,
- analyse critique du discours,
- catalan,
- espagnol
Abstract
Antoine de Saint-Exupéry’s classic, The Little Prince, is known not only because it has been translated into many languages, but also because, within them, it has been adapted to various geographical varieties, more or less minority and with more or less written literary tradition. Although both Spanish and Catalan have canonical translations of this work, the Andalusian Er Prinzipito was published in 2017 and the Majorcan Es petit príncep did it in 2019. Even though they appeared only two years apart, both versions provoked opposite reactions in the written and digital press, dealing, in some cases, with the same media. The Andalusian case generated a great media swarm, while the Majorcan case was much more discreet. In addition, the discourses that emerged in the media tended to caricature and disqualify the Andalusian case. This article studies two parallel corpora of journalistic texts, both from the paper and digital press: one on the Andalusian case and the other on the Majorcan case. The analysis of media discourses will allow to elucidate the linguistic ideologies and the political implications that underlie them.
Keywords:
- The Little Prince,
- language ideologies,
- critical discourse analysis,
- Catalan,
- Spanish
Article body
[C]e n’est point dans l’objet que réside le sens des choses, mais dans la démarche.[1]
1. Introducción
El clásico de Saint-Exupéry, El Principito, es una de las obras literarias que más versiones presentan en otras lenguas. No nos referimos aquí a las traducciones consideradas canónicas, sino a las que se focalizan en variedades periféricas de dichas lenguas, cuya motivación ideológica y política suele resultar más obvia. Estas versiones, además, suelen recurrir en mayor o menor grado a la transgresión lingüística como marca propia, la cual puede abarcar desde desviaciones más o menos puntuales de la normativa lingüística hasta la adopción sistemática de una ortografía independiente.
En este artículo, analizamos dos casos paralelos de la traducción de El Principito: el andaluz, respecto a la lengua española, y el mallorquín, respecto a la lengua catalana. Aunque ambas son muy próximas cronológicamente—Er Prinzipito apareció en 2017 y Es petit príncep se publicó en 2019—, tanto la acogida como las reacciones que recibieron en los medios de comunicación fueron dispares. Partimos de la hipótesis de que las diferencias sociopolíticas del español y el catalán son las que han condicionado que un mismo medio de comunicación adopte, en cada caso, posicionamientos opuestos sobre el mismo fenómeno. Este enfoque comparativo nos permite dilucidar las ideologías lingüísticas que subyacen en cada caso y que se pretenden propagar (Marimón Llorca 2021). Para ello, el análisis del discurso se basa en un corpus[2] de textos periodísticos, publicados en la prensa escrita. No nos centramos, pues, en la teoría de la recepción, sino que analizamos la retórica del discurso desde una perspectiva crítica.
Dado el volumen de noticias y artículos de opinión sobre Er Prinzipito, circunscribimos el corpus español a catorce textos, teniendo en cuenta los que presentan mayor tirada y mayor número de visitas en Internet (OJD Interactiva 2021), y buscando un equilibro entre el espectro ideológico izquierda-derecha y los ámbitos autonómico-estatal. Así, del ámbito autonómico, referenciamos los textos de los periódicos El Correo de Andalucía (Aguilar 2017), Diario de Sevilla (Narbona 2017), Diario Sur (2017) y ABC Sevilla (Marroco 2017). En cuanto al ámbito estatal, referenciamos los textos de los periódicos del ABC (M. A. 2017), El Mundo (2017), El Español (Barahona y Ruso 2017), La Razón (Haurie 2017) y Público (2017), e incluimos, además, La Vanguardia (Fajardo 2017) y El Economista (2017), así como tres medios audiovisuales: Cadena Ser (Justo 2017), Onda Cero (Cura 2017) y La Sexta (2017).
Dado que la versión mallorquina recibió una cobertura mediática mucho menor, el corpus catalán consta de nueve textos periodísticos. Después de comprobarlo en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE), tan solo encontramos cuatro noticias que mencionen Es petit príncep: ABC (Aguiló 2019), El Mundo (2020), Sóller (2019) y Mallorca Diario (2019). Así pues, lo equilibramos con las noticias que encontramos sobre otros casos similares en catalán: cinco noticias sobre El príncep xiquet, la versión valenciana, publicada anteriormente, en 2007 (Levante-EMV 2007; El País 2007; ABC 2007; VilaWeb 2007; EP 2007); así como dos noticias sobre Lo Petit Príncip, la versión algueresa, de 2015 (VilaWeb 2015; Òmnium Alguer 2020).
Así pues, este artículo estudia cómo se pretende influir sobre el público mediante los medios de comunicación (Metzeltin 2003). La respuesta del lector a estas versiones queda, por consiguiente, fuera de su objetivo. A partir de los argumentos ad hominem, ad populum y ad verecundiam, que se utilizan para criticar la versión andaluza y que contrastan con los discursos sobre la versión mallorquina como caso paralelo, ilustramos las relaciones asimétricas del poder y el fin que persigue su ideología lingüística (van Dijk 1999).
2. Contextualización sobre la estandarización del español y del catalán
Aunque el español y el catalán presentan diferencias sociolingüísticas, siendo quizás el número de hablantes la más conocida, también comparten otras características. Ambas son lenguas transfronterizas y pluricéntricas, en grados variables. Todo proceso de estandarización persigue el mismo objetivo: que la lengua en cuestión funcione como vehicular en la sociedad para la que se planifica—koiné—, dotar la normativa de mecanismos para adaptarse a los cambios y controlar los que pasan al estándar y los que no (Haugen 1983). A pesar de la estandarización, ambas lenguas pueden adoptar posiciones recesivas cuando entran en contacto con otra lengua dominante. A pesar de que el español se ha planificado tradicionalmente como lengua dominante, de colonización, en Estados Unidos adopta una posición subordinada ante el inglés, lengua con mayor capital económico, político y simbólico, siguiendo la terminología de Bourdieu (1982; 1991). El catalán, por su parte, todavía ocupa una posición recesiva en todo su dominio lingüístico; incluso en Andorra, donde es la única lengua oficial (Molla 2003).
En España, el español y el catalán se encuentran en una situación de concurrencia en los territorios donde el catalán es lengua propia; es decir, donde se ha desarrollado históricamente, siguiendo la terminología de los Estatutos de Autonomía. Si bien el catalán gozaba del estatus de lengua de estado durante la Edad Media y parte de la Edad Moderna, sufrió períodos de fuerte contraplanificación, sobre todo a partir del siglo xix, con el surgimiento de los estados modernos aparejados a la ideología un-estado-una-lengua. Como consecuencia, el español y el catalán reciben un trato desigual por parte de las instituciones del Estado. El español es la lengua oficial del Estado y todos los ciudadanos tienen la obligación de conocerla, tal y como lo establece su Constitución. Por su parte, el catalán es oficial, junto con el español, en las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares y Valencia—en esta última con el nombre de valenciano—, de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía.
En la península ibérica, el español presenta un grado incipiente de pluricentrismo, pues los registros formales reflejan una cierta variación diatópica. Al menos en el caso andaluz, se ha documentado una variedad que, sin dejar de ser geográficamente andaluza, está prestigiada por los hablantes locales, para quienes funciona como variedad referencial en la endonorma (Villena-Ponsoda 2000). Diferentes dinámicas sociolingüísticas han propiciado que las hablas andaluzas occidentales se alineen con la endonorma sevillana, mientras que las orientales tienden a convergir con el estándar español (Villanea-Ponsoda 2008; Hernández-Campoy y Villena-Ponsoda 2009). Ahora bien, como centro codificador, Andalucía presentaría un pluricentrismo no consolidado. Al contrario que las variedades americanas, el centro codificador andaluz sería subestatal; al ser una comunidad autónoma española, esta endonorma no está separada por fronteras de estado de la variedad referencial castellana, en cuyas hablas del centro-norte se basó principalmente el estándar español—Toledo, Burgos y Valladolid—.
Que las variedades referenciales estén separadas por fronteras de estado es una condición habitual, pero no necesaria, en el pluricentrismo. De hecho, este grado de pluricentrismo podría aumentar si se consolidaran otras características, como que la endonorma andaluza se recogiera explícitamente en obras normativas y contara con hablantes modelo fácilmente reconocibles. Con todo, los constantes intercambios sociales y económicos que se derivan de compartir el marco político estatal crean una red de comunicación compacta con el resto del Estado, lo que conlleva que el fortalecimiento del pluricentrismo andaluz sea poco probable, más allá del (sub)estándar oral (Méndez García de Paredes y Amorós-Negre 2019; Rey Quesada y Méndez García de Paredes 2022; Julián Mariscal 2022).
El pluricentrismo del catalán también constituye una red compacta de comunicación, pues presenta un estándar de tipo unitario composicional, con una normativa polimórfica, en el que la opción que se prioriza no siempre es la del centro dominante—Barcelona—(Bibiloni 1997; Costa-Carreras 2021). Los mecanismos pluricéntricos se han utilizado en la estandarización moderna, que emprendió Pompeu Fabra, con el fin de superar la desestructuración sociopolítica y el debilitamiento de la conciencia lingüística. En cambio, si se tiene en cuenta América, el estándar español presenta un modelo de estándares autónomos, ya que los estados donde es lengua oficial no siempre actúan como una única red compacta de comunicación (Bibiloni 2002).
Además, a diferencia del español, el caso catalán se encuentra condicionado por su “minorización”, con dos estándares, el catalán y el español, que aspiran a la hegemonía, fruto de una política lingüística desigual, que ha originado un bilingüismo social asimétrico. Con el español como lengua dominante y el catalán como lengua subordinada o recesiva, solo los castellanohablantes pueden practicar el monolingüismo (Xarxa CRUSCAT 2015). Puesto que, en este caso, es el rol de koiné lo que está en disputa, los sectores contrarios al funcionamiento social del catalán como lengua vehicular han tenido en el punto de mira al estándar del mismo; aparte del uso, en este caso también son objeto de crítica las formas lingüísticas genuinas o menos próximas al español, cuando hay un hispanismo equivalente; esto es lo que se conoce como la disputa entre los partidarios del catalán light o fácil y los defensores del catalán heavy o difícil, bautizados así por sus respectivos detractores (Casals 2001; Kailuweit 2002).
3. El caso andaluz
El traductor de la versión andaluza, Juan Porras, es doctor en Antropología Social y Cultural y profesor en la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Su traducción a la variedad algarbeña constituye una iniciativa más para la configuración de un andaluz escrito. Este tipo de propuesta no solo pretende representar en el escrito las hablas orales andaluzas, sino que buscan que, en el plano ortográfico, el andaluz se diferencie sustancialmente del castellano, a modo de codificación independiente. De hecho, en la entrevista de La Brújula, en Onda Cero, uno de los textos que analizamos, el autor defiende el andaluz como idioma (Cura 2017).
La aparición de Er Prinzipito, de Huan Porrah [Juan Porras], provocó numerosas críticas en las redes sociales y en los medios de comunicación, si bien también recibió una contraargumentación fundamentada en la lingüística en el ámbito académico (Rey Quesada y Méndez García de Paredes 2022). Las motivaciones de la propuesta fueron eclipsadas por el revuelo mediático que causó. Para justificarla, el autor se apoya en las traducciones de la obra de Saint-Exupéry a otras lenguas, hablas y sistemas de escritura sin oficialidad o regulación, tal y como le propuso la editorial alemana Tintefass, que ha hecho lo propio con «más de 70 lenguas minoritarias» (Barahona y Ruso 2017: s. n.). Además, defiende su necesidad ante la pérdida del andaluz y la voluntad de dignificar sus hablas (Cura 2017: s. n.), pues considera una «cuestión política» la catalogación del andaluz como lengua, dialecto o habla (Barahona y Ruso 2017: s. n.). No es casualidad que Juan Porras forme parte de la Sociedad para el Estudio del Andaluz o Zoziedá pal Ehtudio’el Andalú (ZEA), uno de los colectivos que busca sistemas de escritura para el andaluz (García Duarte 2013); algo que ya fue explorado tímidamente a principios de siglo xx por Juan Ramón Jiménez, ganador del Nobel de Literatura, al considerar que la «ortografía castellana no reflejaba bien lo que luego él recitaba» (Feui y Arriate 2020: s. n.). Además, la traducción de Porras dio lugar al grupo EPA (Er Prinçipito Andalûh) y a la correspondiente propuesta EPA (Estándar para el andaluz o Êttandâ pal andalûh) (Feui y Arriate 2020).
Marín Hernández (2019) considera el caso de Er Prinzipito como un ejemplo de traducción identitaria, como la de Montezanti en la variedad rioplatense, pues se utiliza la variación diatópica para «presentarla como el reflejo de una identidad andaluza alineada durante siglos por la colonización castellana», haciendo hincapié en el poco grado de «conciencia lingüística» que existe en Andalucía y la «falta de apoyo social a un estándar andaluz» (Marín Hernández 2019: 81). Este investigador sustenta la aparición de Er Prinzipito en el habla de Mijas con las comunidades imaginadas de Anderson (1993) y con el concepto turdgilliano de hipervernacularización; es decir, «una estrategia mediante la cual un hablante aspira a construirse una imagen social que lo vincula con los estratos socioculturales bajos» (Marín Hernández 2019: 92). Siguiendo a Marín Hernández, «los procedimientos lingüísticos a los que ha recurrido Juan Porras en Er Prinzipito no responden a una preocupación por reflejar fielmente el tono del TO, sino que buscan ante todo recrear la esencia auténtica de una comunidad de habla» (Marín Hernández 2019: 93).
Por otra parte, Rodríguez Illana (2018) recoge un abanico de reacciones sobre Er Prinzipito en redes sociales. A la manera de la literatura quebequense en su uso de la transgresión ortográfica para representar y reivindicar en el escrito la dignidad de las hablas populares –joual–, este autor también identifica la subordinación social de colectivos como el LGTBI con la «opresión nacional de Andalucía», en aras de proteger la «conciencia y patrimonio cultural de la población andaluza como es su propia forma de hablar» (Rodríguez Illana 2018: 121). Otros autores, como Rodríguez Iglesias (2019), consideran este fenómeno desde la sociolingüística crítica, lo cual entronca con la definición de ideologías lingüísticas de Michael Silverstein, entendidas como «sets of beliefs about language articulated by users as rationalization or justification of perceived language structure and use» (Silverstein 1979: 193). De acuerdo con Silverstein (2012), en el análisis del discurso, la entextualización remite a los modelos considerados más adecuados para un determinado contexto social. En este sentido, encontramos el modelo de la teoría de los discursos sociales en el ámbito de la semiología. Según la doble hipótesis de Verón (1993), la producción de sentido es social y, a su vez, todo fenómeno social produce sentido.
3.1 Análisis del corpus español
A pesar del abanico territorial e ideológico del corpus español, todos los textos periodísticos presentan una característica común en lo que a la toma de posición se refiere: la valoración de la publicación de Er Prinzipito es siempre negativa. Es habitual el uso de adjetivos como jocoso, hilarante, marciano o risueño, entre otros, en clara referencia a los tópicos sobre Andalucía. Con lo cual, para analizar las ideologías y los discursos lingüísticos con más detalle, clasificamos estos textos en tres grupos, según el principal argumento detractor que utilizan: ad hominem, ad populum y ad verecundiam (Comesaña 1998; Walton 1998). La elección de estos tres tipos de argumentos, propios de la retórica, es debida a la frecuencia con la que emergen. Además, cuatro de los catorce textos referenciados se publicaron el mismo día de la presentación del libro, el 9 de mayo de 2017. Esta circunstancia es importante a la hora de conocer cómo se representa este fenómeno en el resto de los textos referenciados, todos publicados a lo largo de la semana de la presentación, entre los que encontramos noticias, tribunas libres, columnas de opinión, artículos propios, portales que comentan lo sucedido en redes sociales, una entrevista radiofónica y un corte de televisión.
3.1.1 Argumentos ad hominem
Este tipo de argumento se suele utilizar para cuestionar lo afirmado por un sujeto, puesto que ese mismo sujeto resulta criticable a causa de alguna característica o condicionamiento. Este argumento se suele entender como una descalificación, ya que si el emisor de un determinado discurso no es creíble, su mensaje, según esta falacia, tampoco lo es.
En el caso del traductor de Er Prinzipito, podemos encontrar este argumento cuando se le señala su militancia: por pertenecer al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), vinculado al andalucismo independentista, y haber sido concejal de un partido político llamado Alternativa Mijeña. En este caso, el argumento ad hominem evita mencionar su formación académica. Por ejemplo, en La Razón se utiliza el adjetivo marciano y se le atribuye ser conocido por sus «chaladuras»:
En Mijas, Porras es conocido por sus «chaladuras». Pese a los casi 80.000 ciudadanos que residen en la localidad malagueña, él nunca ha pasado desapercibido. Y a nadie sorprendió el último número de «El principito», un modo de reivindicar la cultura. De inquietudes «localistas y andalucistas», valga la contradicción, las ocurrencias de este «indigenista andaluz» ganaron tanta simpatía entre los suyos que se alzó a un sillón del Ayuntamiento como representante de Alternativa Mijeña. Era el año 2011, sima (sic) de la depresión económica y financiera nacional, y Porras aterrizaba en el pleno con una «camiseta vieja, pantalones raídos, botas de montaña y greñas de kale borroka», recuerda un testigo. Un cuatrienio después, no repitió los apoyos y se retiró de la política. Pero dio para tanta rumba aquella legislatura que todos la añoran. Una historia muy sonada sucedió durante un pleno, cuando se opuso a que una avenida llevara el nombre del Descubrimiento de América «por su carácter españolista y excluyente», exponiendo una supuesta «limpieza étnica» llevada a cabo por los españoles en América. Porras propuso, en sustitución, el nombre de «Villa romana». El entonces alcalde, Ángel Nozal, le sacó los colores preguntándose si Roma no había acaso «invadido Hispania y sometido a los iberos».
Haurie 2017: s. n.
La situación personal del sujeto no debería relacionarse con el análisis, más o menos válido, de su propuesta. Sin embargo, hasta su forma de vida «alejada del mundanal ruido» (Haurie 2017: s. n.) es referenciada a la hora de desacreditarle:
Porras vive ahora en su terruño, alejado del mundanal ruido. Allí tiene una parcela donde cuida un huerto ecológico, cuyos excedentes pone luego en venta. A la gente en Mijas le parece un tipo amable, aunque desconfiado. Tan coherente se pretende que muchos lo ven como a un marciano, alguien colgado del B-612 y rodeado de baobabs y rosas e inmune a las sacudidas: los selenitas que Luciano de Samosata observó en la Luna, de cuyas nalgas brotaban exuberantes coles que amortiguaban los alunizajes de culo.
Haurie 2017: s. n.
Por otro lado, en el texto encontramos cómo el periodista atribuye a una «contradicción» las inquietudes localistas y andalucistas, cuando precisamente el Padre de la Patria Andaluza, según el Estatuto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Blas Infante, concurrió en candidaturas municipalistas y el andalucismo está fuertemente vinculado al municipalismo. El cuestionamiento a Juan Porras por su pertenencia al SAT también se repite en otros medios:
Ô imbitamô a la presentasión der libro klásiko de «Er Prinzipito» en su tradusión a l’andalú po e l’antropólogo Huan Porrah. Arremetiendo ke será una oportuniá unika pa poé difrutá de la filosofía ke mana er libro a trabé de nuettro idioma andalú. [Os invitamos a la presentación del libro clásico de “El Principito” en su traducción al andaluz por el antropólogo Juan Porras. Arremetiendo que será una oportunidad única para poder disfrutar de la filosofía que emana el libro a través de nuestro idioma andaluz.] No, no se nos ha estropeado el teclado, pueden dejar de enviar correcciones. Este curioso texto acompaña la invitación, la tarde del martes, a la presentación en Sevilla del último libro editado por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). Efectivamente, se trata de una traducción de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry al andaluz. […]
Las redes sociales han reaccionado rápidamente a esta ocurrencia idiomática. Hay quien ha seguido la gracia y a quien no le ha hecho ninguna. El SAT se ha vinculado tradicionalmente al separatismo andaluz y son conocidas sus reiteradas peticiones de independencia para Andalucía y otras regiones españolas.
El Mundo 2017: s. n.
La obra será presentada este próximo martes 9 de mayo en la sede del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en la calle Aniceto Sáenz de Sevilla («Sebiya»), donde se va a presentar en sociedad esta particular—e ilegible—traducción «a la lengua andalusa». Y es que el sindicato jornalero integrado en Podemos, bajo cuyas siglas su histórico portavoz Diego Cañamero ocupa un escaño en el Congreso, no ha querido dejar pasar la oportunidad de apoyar el proyecto de un exconcejal ecologista que además es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del SAT desde hace más de una década. […]
La existencia de la traducción al andaluz de «El Principito» parte de Juan Jesús Porras Blanco, un exconcejal por Alternativa Mijeña que se considera a sí mismo un «indíhena andalú». En las últimas elecciones municipales celebradas en 2015, Porras encabezó la lista de Mijas Gana y se quedó sin la representación pública que venía ostentando en el pasado y que dejó momentos tan mediáticos como esta negativa a que una calle de la localidad malagueña lleváse (sic) el nombre de «calle del Descubrimiento».
M. A. 2017: s. n.
De la misma forma, el periodista explica en La Razón por qué el autor no tiene ningún tipo de validez a la hora de plantear una propuesta: «camiseta vieja, pantalones raídos, botas de montaña y greñas de kale borroka» (Haurie 2017: s. n.), utilizando su vestimenta para decir que lo que pueda plantear o decir no tiene validez. También es propio de este tipo de argumento la calificación de «indigenista andaluz», hecho que parece explicar el motivo por el cual se opuso a que una calle llevara el nombre del «Descubrimiento».
Algo similar sucede con la ZEA (Zoziedá pal Ehtudio’el Andalú), asociación de la que es miembro el mismo Juan Porras y que, con sus diferencias, busca la sistematización de una escritura en andaluz. Sin entrar a describir a los integrantes y sus actividades, en El Español se los califica de «variopinto grupo de andalófilos» (Barahona y Ruso 2017: s. n.). En este mismo artículo, se utilizan argumentos parecidos a los de La Razón sobre la adscripción social y política de Juan Porras, relacionándolo además con personas que están en la cárcel, como el caso del activista Andrés Bódalo, aludiendo implícitamente al refrán español dime con quién andas y te diré quién eres:
En las pasadas elecciones de 2015 se presentó por el partido ‘Mijas gana’, afín a Podemos, sin conseguir representación en la corporación municipal. Políticamente de izquierdas, el autor de Er Prinzipito también está vinculado, aunque no milita, al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), al que pertenece Diego Cañamero o Andrés Bódalo, en prisión por varias y controvertidas intervenciones de protestas. De hecho, la presentación de la adaptación de Saint-Exupéry es este martes en la sede local del SAT en Sevilla. Un hecho que, según defiende el autor, ha alimentado aún más si cabe la polémica en torno a “este hecho histórico”.
Barahona y Ruso 2017: s. n.
La propuesta de Er Prinzipito es tomada, además, como una creación totalmente personal, sin entrar en otro tipo de reflexiones sobre cómo y por qué se escribe en andaluz. Ninguno de los textos del corpus menciona cuestiones como la subalternidad o el subdesarrollo en Andalucía, o la problemática sobre el uso del andaluz en los medios de comunicación, donde se moldea la oralidad de los andaluces porque resulta incómoda (Rodríguez Iglesias 2019; Gutier 2002; Rodríguez Illana 2021; Moreno Cabrera 2008). Solo se comenta que «[e]l docente se llama Juan Porras, pero él se hace llamar Huan Porrah, que es como, a su juicio, debe utilizarse para escribir en andaluz» (Diario Sur 2017: s. n.).
En cambio, en la tertulia de La Brújula, de Onda Cero, sí se alude indirectamente a la hipotética necesidad de plantear una propuesta de andaluz escrito:
En primer lugar, es falso que desde el punto de vista académico que es perjudicial para el habla andaluza. Lo que usted escribe es ininteligible. No lo entienden los andaluces. No lo entiende nadie. Usted ha hecho declaraciones con las que uno se puede hacer a la idea del alcance de la sociedad cultural en la que usted está. Dice que el andaluz se puede ver como una lengua, un dialecto o un habla. Vamos a ver, son conceptos totalmente distintos y en Andalucía ni siquiera hay un habla, es lo que dicen los lingüistas serios. Se pueden hablar de diferentes hablas andaluzas. Es meramente fonético, no hay rasgos sintácticos ni gramaticales distintos al castellano. Crear un idioma de rasgos fonéticos es una aberración absoluta. Y a lo que contribuye, que como andaluz me molesta más, es que nunca se termine de tomar en serio el andaluz.
Cura 2017: s. n.
También encontramos la relación de lo andaluz con las clases sociales más humildes o con la falta de cultura, clichés y prejuicios que se atribuyen al autor de Er Prinzipito y que vuelven a indicar cómo el discurso mediático esquiva ciertas perspectivas de investigación, como la sociolingüística crítica o las ideologías lingüísticas (Rodríguez Iglesias 2019: 105-106), que van más allá de la «dubitativa utilidad cultural o política» del hecho (El Economista 2017: s. n.).
3.1.2 Argumentos ad populum
En el caso de los argumentos ad populum, también denominados sofisma populista, se busca responder a una afirmación referenciando la opinión pública. Es decir, se afirma que algo es cierto simplemente porque tal es el parecer de la mayoría. El argumento ad populum es utilizado habitualmente en los medios de comunicación y en el ámbito de la política, si bien se suele acompañar de algún instrumento que le proporcione credibilidad pública, como puede ser otro argumento ad verencundiam, tal y como veremos en el próximo apartado, o un estudio social que muestre que lo que se plantea cuenta con el respaldo de la mayoría.
Este tipo de argumento se ha utilizado especialmente en redes sociales a la hora de justificar la crítica a la obra de Juan Porras. De la reacción que produjo la propuesta de Er Prinzipito en estas plataformas también se hicieron eco los medios de comunicación: «Lo cierto es que estas palabras han desatado una gran polémica entre los usuarios andaluces de las redes sociales como Twitter o Facebook» (Diario Sur 2017: s. n.).
Sin cuantificar realmente los usuarios que están a favor o en contra de esta escritura, o los que se muestran indiferentes, el argumento ad populum también aparece en combinación con el ad hominem en el artículo del ABC Sevilla, donde se ironiza sobre su ininteligibilidad, así como en el del portal Strambotic, de Público:
Con todo, aún queda una duda por resolver: ¿Es capaz de entender alguien más allá de su propio autor las grafías que para el SAT representarían a la «lengua andalusa»? Según las imágenes sobre estas líneas, cedidas a ABC por el medio local Mijas Comunicación, parece difícil que alguien más allá del «indíhena andalú» al que le gusta proclamarse como «Huan Porrah» pueda ser capaz de llevar a la oralidad la traducción realizada del texto original de Saint-Exupéry.
Marroco 2017: s. n.
Los primeros comentarios a la obra en internet muestran las disidencias entre esa entelequia que es la comunidad andaluhablante: “Ese prinzipito está traducido al malagueño. Hasta que no la traduzcan al almeriense yo me niego a leerla”. Lógico.
Público 2017: s. n.
Las reiteradas críticas en redes sociales, a modo de plaza pública, muestra nuevamente cómo los medios se nutren de estas plataformas para justificar su punto de vista. Así lo recogen las noticias sobre Er Prinzipito de La Sexta (2017) y de Cadena SER (Justo 2017).
Para respaldar la ortografía establecida, son recurrentes expresiones como «accidentes ortográficos y precipicios geográficos abruptos como Despeñaperros» (Público 2017: s. n.), que pueden «dañar la vista a los amantes de la corrección ortográfica» (La Sexta 2017: s. n.), y se obvia que uno de los objetivos de esta traducción es, justamente, transgredirla para contestar públicamente dicha autoridad.
En el caso del Diario de Sevilla, encontramos la columna de opinión de Antonio Narbona, miembro de la Real Academia Española (RAE). Este académico relaciona el analfabetismo existente en Andalucía durante el siglo xx con la improbabilidad de establecer un sistema escrito que refleje la variación fonética andaluza: «no creo que se pretenda en serio que los andaluces aprendan otra ortografía adicional que, además, no es que no les reporte beneficio alguno, es que para nada les va a servir» (Narbona 2017: s. n.) Sin embargo, sí parece que haya un sector social, por muy minoritario que sea y por muy descapitalizado que esté, que encuentra algún tipo de interés en esta práctica, por más que se trate meramente de una reivindicación identitaria; de ahí que el académico de la RAE se sorprenda del revuelo que suscitó en redes sociales, aunque fuera para manifestar «burla e indignación»:
Ningún andaluz habla, ni pronuncia, como se quiere reflejar en Er Prinzipito. Esta insólita iniciativa, fruto de la osadía y del desconocimiento hace un flaco favor a las hablas andaluzas y a los andaluces, entre los que se encuentran los integrados en el Sindicato Andaluz de Trabajadores, de cuyas arcas parece haber salido el dinero para su publicación. Si con esto se persigue algo que no sea notoriedad en los medios, se me escapa, o prefiero no entrar en ello. Me sigue sorprendiendo, eso sí, el impacto alcanzado dentro y fuera de Andalucía, por más que las reacciones se hayan repartido entre la burla y la indignación.
Narbona 2017: s. n.
3.1.3 Argumentos ad verecundiam
Según el argumento ad verecundiam, también conocido como magister dixit o argumento de autoridad, se aceptan las conclusiones a las que llega un referente en la materia por el capital simbólico que acumula gracias a su trayectoria. A este respecto, es posible que este tipo de argumento haya perdido fuerza en los discursos que emergen en las redes sociales, en las que parece que se prefiere el ad populum, quizás por tratarse de un espacio en el que cualquiera puede opinar. En el análisis del discurso, el argumento ad verecundiam se considera falacioso cuando se ha demostrado que un determinado razonamiento es falso, independientemente de que lo sostenga una figura de autoridad y de que, por ello, la mayoría lo considere verdadero.
En el caso de Er Prinzipito, los argumentos ad verecundiam recurren a personalidades de renombre, como el académico Antonio Narbona, anteriormente citado, o el gramático Antonio de Nebrija (Barahona y Ruso 2017). En el mismo plano discursivo, este argumento debería justificar que esta práctica lingüística resulte equivocada:
Ahora, además, nos encontramos con quien quiere convertirla en un idioma propio, traduciendo El Principito al andaluz, ignorando que el andaluz es una variedad del castellano, una diversificación oral más que, a semejanza del inglés y del francés, se escribe de una forma y se pronuncia de otra (…) El profesor Porrah nos sugiere la grafía que debe usarse para escribirlo; «Una beh, kuando yo tenía zeih z’añiyoh, bi un dibuho mahnífiko…». ¡Ay Saint-Exupéry!, ¡ay Cipriano Telera!, ¡ay Antonio de Nebrija!
Aguilar 2017: s. n.
Para desacreditar Er Prinzipito, también se cita a los «expertos» y a los «filólogos» de manera genérica:
La crítica de los expertos a los intentos de escritura andaluza, bien dentro del folclore, como hizo Antonio Machado (Demófilo), o en un intento por representar personajes populares, como escribieron los populares hermanos Álvarez Quintero, es que son falseadores. Cualquier representación gráfica es convencional, sentencian los filólogos. A pesar de todo, Porras escribió su «Er prinzipito» «en arreglo al habla» de su «comarca», aunque haya sido denominado «andaluz». (Todo sea por añadir entradas al contradiccionario.) Prefiere callar el profesor sobre cuestiones nacionalistas, «aunque la política siempre esté presente, lo que me interesa es que la singularidad andaluza esté viva, pasarlo a escrito es dignificarlo». Él lo ha hecho con el mijeño, el presunto «andaluz» de un 1% de los andaluces. Queda un supuesto 99% restante.
Haurie 2017: s. n.
No encontramos en los textos de este corpus ninguna referencia a figuras de autoridad que expliquen o contextualicen la cuestión lingüística de Andalucía y la reivindicación de la transgresión ortográfica en ámbitos digitales o en este tipo de literatura, aunque quede fuera del marco concreto que establece el autor Juan Porras para Er Prinzipito. Sin embargo, son notablemente conocidos los trabajos de algunos lingüistas, como Juan Carlos Moreno Cabera (2004), críticos con el nacionalismo lingüístico, que sirven para entender cómo la planificación lingüística se ha aplicado tradicionalmente de forma vertical; es decir, de manera poco respetuosa con la diversidad y la variación intralingüística e interlingüística. Esto contextualiza algunas técnicas de transgresión ortográfica en la literatura, traducida o no, como el caso del joual en Quebec o el caso andaluz, e incluso algunas reformas ortográficas, como la de Andrés Bello.
En el corpus, encontramos dos textos que citan a Manuel Alvar, catedrático en Filología, sobre el hecho de que el andaluz es una variedad geográfica del español y no una lengua independiente, aunque sin pormenorizar los condicionantes políticos e ideológicos existentes en todo proceso de estandarización (M. A. 2017: s. n.; Público 2017: s. n.). En ese sentido, Rodríguez Iglesias (2019: 19) estudia la invisibilización de las hablas populares, debida a la jerarquización de la comunicación, tanto en prensa escrita como en radio y en televisión; algo que, según el autor, también habría repercutido en Canal Sur, la actual Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) (Rodríguez Illana 2021).
4. El caso mallorquín
Es petit príncep apareció en 2019 de la mano de Sandra Amoraga, natural de Campos (Mallorca) y licenciada en Filología Catalana por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).[3] La patrocinadora de esta adaptación, la Fundació Jaume III, más conocida como Sa Fundació, es una organización establecida en las Islas Baleares y contraria a la completa estandarización de la lengua catalana, con vínculos políticos con partidos como Ciudadanos y Vox (Bibiloni 2019). De acuerdo con Bibiloni (2019), el discurso de esta organización consiste en oponer, simbólicamente, los elementos lingüísticos considerados patrimoniales a las formas más aceptadas en el catalán estándar moderno, aunque en realidad también se usen en el archipiélago.
Focalizado en Mallorca y con el fin de regionalizar la lengua, este discurso fomenta una percepción fragmentaria entre los hablantes, al presentar una lengua compartimentada por comunidades autónomas, lo que se opone a la tarea encabezada por Pompeu Fabra y el Instituto de Estudios Catalanes en el siglo xx. Aunque también abogan por ciertas transgresiones ortográficas, este discurso simplificador de la variación diatópica tiene como uno de sus principales caballos de batalla el uso del llamado artículo salado –es/so, sa, es/sos y ses–, que asocian a las Islas Baleares, en contra del literario –el, la, els y les–, que asocian a la península, si bien el artículo salado también se usa residualmente en la península y, en cambio, en el municipio de Pollença, en Mallorca, se utiliza el artículo literario por sistema. Esta simplificación de la variación diatópica ignoraría también la variación diafásica, pues los dos sistemas de artículos del catalán se han usado históricamente en las Islas Baleares, según la distinción de registro: el literario se usa en ámbitos formales y el salado, en los informales, por lo que no presenta tradición escrita; también encontramos distinciones semánticas en función del artículo, así como vocablos o expresiones que no admiten artículo salado (Canyelles 2018).
La voluntad de contraponer los marcos autonómicos mediante la exacerbación del particularismo lingüístico lleva este discurso a remarcar las modalidades lingüísticas insulares, pues también hay variación interislas y dentro de las mismas. De hecho, las otras denominaciones populares del catalán, como valenciano o mallorquín, aparecen en el siglo xv, cuando empieza la desestructuración política del espacio lingüístico. No obstante, no existe el equivalente balear en ese sentido, dado el nulo sentimiento de balearidad. Con lo cual, las estrategias discursivas que funcionarían en el marco autonómico valenciano tienen un calado mucho más difícil en las islas (Canyelles 2018).
Este discurso no es inocuo, dada la situación de lenguas en contacto y la minorización del catalán. La reducción de la lengua a los usos informales, que gozan de menor prestigio social, incentiva el uso del estándar de la lengua dominante, el español, en vez del de la lengua recesiva, el catalán. Siguiendo a Bibiloni (2019), este tipo de discurso regionalizador también está presente en la península, principalmente en las áreas de Barcelona y Valencia. Sin embargo, tal y como apunta este lingüista, la diferencia residiría en el hecho de que en Mallorca no ha trascendido los círculos paraacadémicos. En cambio, en la península ha llegado a ciertas esferas de poder y, además, suele pasar inadvertido, puesto que la distancia entre el habla vernácula y la variedad estándar sería menor que en las islas.
Este discurso, que se identifica con los partidarios del catalán light o fácil, es conocido popularmente como gonellismo, en Mallorca, (neo)blaverismo, en Valencia, y cataluñismo, en Cataluña. En todos los casos se trata de discursos que, sin negar siempre la unidad de la lengua, propugnan unas formas lingüísticas contra otras, según si el mismo movimiento las considera simbólicamente patrimoniales y sin tener en cuenta otros aspectos lingüísticos, como la variación diatópica y diafásica. En cambio, no mantienen el mismo discurso cuando recurren al estándar español. El secesionismo lingüístico valenciano, bautizado como blaverismo, que tuvo un importante auge mediático a partir de la llamada Transición española (1975), era un movimiento abiertamente secesionista en sus orígenes, contrario al uso de la lengua catalana—sus manifestaciones públicas eran casi siempre en español—y, por lo tanto, negaba cualquier tipo de vínculo con el catalán; sin embargo, ese discurso habría evolucionado, en los últimos años, hacia un neoblaverismo que se asemeja más al gonellismo mallorquín (Pradilla Cardona 2005; Calaforra y Moranta 2005; Climent-Ferrando 2005).
4.1 Análisis del corpus catalán
La publicación de Es petit príncep tuvo una acogida mediática mucho más discreta que Er Prinzipito. Esto se podría deber a que, en este caso, la sociedad está más acostumbrada a los debates recurrentes, que tratan de poner en cuestión la lengua minorizada, y son más conscientes de los sectores sociales que son partidarios o contrarios al uso social y prestigiado del catalán, así como de las estrategias discursivas en cada caso.
Los cuatro textos periodísticos que documentamos sobre esta traducción son noticias muy breves y, al contrario que en el caso andaluz, no lo presentan como algo negativo. El periódico que ofrece la noticia de la manera más equidistante es el Mallorca Diario (2019). El ABC, en referencia a Sa Fundació, añade que «defiende las modalidades lingüísticas isleñas frente al catalán estándar» (Aguiló 2019: s. n.) y El Mundo, en una noticia posterior sobre otras obras que Sandra Amoraga prepara gracias a la financiación de Sa Fundació, califica la versión de Es petit príncep de «exitosa» (El Mundo 2020: s. n.), aunque sin citar el número exacto de ejemplares vendidos. Solamente el Sóller se hace eco de la «propaganda» que el Ayuntamiento de Llucmajor le hace a la «versión gonella» de El Principito y recoge una crítica de Esquerra Llucmajor (‘Izquierda Llucmajor’), que tilda esta edición de «buñuelo», al estar «llena de faltas de ortografía», y destaca otras ediciones «magníficas» que ya existen en catalán normativo (Sóller 2019: s. n., nuestra traducción).
La recepción de una traducción en estos casos está más condicionada por la voluntad política que se le atribuye que por el fenómeno lingüístico en sí. Las dos noticias que documentamos en el corpus catalán sobre la adaptación de Lo petit príncip a la variedad algueresa, auspiciada por la filial sarda de la fundación Òmnium Cultural en 2015, presentan un tono positivo. El diario VilaWeb, bajo el título «El Principito también habla alguerés» (2015: s. n., nuestra traducción), explica que, más allá del público infantil, se trata de una obra de coleccionista, disponible en unas doscientas cincuenta lenguas y variedades, y cita a Carla Valentino, traductora y entonces vicepresidenta de Òmnium Cultural de l’Alguer, sobre el propósito de la misma: «el alguerés tiene la misma dignidad que las otras lenguas nacionales y minoritarias» (VilaWeb, 2015: s. n., nuestra traducción). Por su parte, la Revista de l’Alguer comenta la «singular traducción» al catalán de Alguero (Òmnium Alguer 2020: s. n.) y recopila las principales características de esta variedad, recogidas con matices en la normativa del IEC. El hecho de que, en este caso, se pretenda acercar la obra al lector alguerés (Feliu, Ferrer, et al. 2017), que se enfrenta a un proceso de sustitución lingüística mucho más avanzado (Bosch i Rodoreda 1995; Bover i Font 2002), conlleva que tanto la finalidad como la reacción sean diferentes a las del caso de Mallorca, donde el catalán es oficial y el proceso de estandarización está mucho más implantado.
Finalmente, en el caso valenciano, anterior a todos los demás, de las cinco noticias que documentamos, la de VilaWeb (2007) sería la más equidistante, al recoger toda la información directamente de Europa Press, y explica que «(l)a nueva versión se une a los 202 títulos en 165 lenguas que hay en todo el mundo, entre ellas el aranés, el bable o el griego antiguo» (VilaWeb 2007: s. n., nuestra traducción). Las otras noticias también se presentan como equidistantes; al menos, no recogen en ningún caso valoraciones negativas sobre la adaptación de El Príncep xiquet, de 2007, a cargo del filólogo Jaume Arabí, originario de Gata de Gorgos (Alicante). Si bien, en este caso se adopta una mayor distancia perceptiva o discursiva sobre la traducción más canónica que ya existía en catalán. Así, el Levante-EMV (2007) señala «la primera edición en valenciano» (Levante-EMV 2007: s. n.) y El País enumera todas las versiones, al mismo nivel: «En España, el relato ha sido adaptado en diferentes versiones en catalán, euskera, gallega, bable, aragonesa, extremeña, aranés y, ahora, valenciana» (El País 2007: s. n., nuestra cursiva). Esta información sobre las diferentes versiones también aparece en el ABC (2007), en Las Provincias (EP 2007: 41) y en VilaWeb (2007). Que este caso no haya tenido mayor impacto en la prensa, ni positivo ni negativo, también podría ser consecuencia de la polarización lingüística a la que se sometió a la sociedad valenciana durante los primeros años de la Transición, especialmente por parte de la derecha mediática (Nicolás Amorós 2016).
4.2 Ejemplos de la transgresión lingüística en Es petit príncep
A continuación, ilustramos con algunos ejemplos los tipos de transgresiones lingüísticas que se han seguido en la versión mallorquina (Saint-Exupéry 1946 [2019]).
4.2.1 Transgresiones ortográficas relacionadas con el léxico y la fonética
En general, la obra parte de la ortografía establecida. Destaca el uso de la tilde diacrítica en la interjección adéu ‘adiós’ (p. 40) después de la reforma que la ha eliminado. Las transgresiones consisten en la introducción de hispanismos no normativos, aunque también encontramos algunos localismos mallorquines propios de registros coloquiales que no aparecen recogidos en el DIEC2 (IEC 2007), así como vocablos más generales cuya escritura pretende representar la oralidad. Por ejemplo, encontramos el sustantivo auba ‘alba’ (p. 16), que muestra la vocalización de la l, así como el sustantivo homo ‘hombre’ (p. 49), los pronombres noltros ‘nosotros’ y voltros ‘vosotros’ y los posesivos nostro ‘nuestro’ y vostro ‘vuestro’, que reflejan la asimilación de la vocal neutra final a la o tónica anterior, propia de registros informales, en vez de las formas normativas home, nosaltres, vosaltres, nostre y vostre, respectivamente. También se elimina el dígrafo tz en algunos casos, como en el participio utilitzada ‘utilizada’, escrito como «utilisada» (p. 4).
Entre los hispanismos, encontramos de manera recurrente los vocablos sèrio ‘serio’ (p. 16), milló ‘millón’ (p. 35), hermoses ‘hermosas’ (p. 42) y el adverbio ademés ‘además’ (p. 74), en alternancia con la opción normativa endemés (p. 38). En cuanto a los verbos desmontar (p. 19) y tormentar ‘atormentar’ (p. 95), normativamente desmuntar y turmentar, no queda claro si se trata de hispanismos o de la representación de la ultracorrección coloquial que reduce la o átona en /u/ en algunas hablas mallorquinas, dado que también encontramos el caso contrario: curriola ‘polea’ (p. 92), normativamente corriola.
Jugando con localismos coloquiales, como resultado de contracciones, documentamos los adverbios envant (en avant) ‘(en) adelante’ (p. 16 y 23), pentura (per ventura) ‘quizá’ (p. 29), assuquí ‘junto a aquí’ y assullà ‘cerca de allí’ (p. 26).
4.2.2 Transgresiones morfosintácticas
El uso del artículo salado sería el elemento más simbólico, ya que imprime un estilo muy coloquial a la obra, siguiendo la norma objetiva de las hablas mallorquinas. Si bien estos artículos no tienen tradición en los registros formales y menos aún en la lengua escrita, la GIEC (IEC 2016) especifica las reglas ortográficas para los contextos escritos en los que se desee hacer uso de los mismos. En este caso, en la obra se recurre a la forma ets delante de sonido vocálico, emulando la oralidad [əd͡z], aunque la única forma que reconoce la GIEC para el artículo masculino plural es es. También se incurre en otra transgresión al apostrofar el artículo femenino singular sa delante de palabras que empiezan por i o u átonas, como «s’història» (sa història) ‘la historia’ (p. 39) y «s’idea» (sa idea) ‘la idea’ (p. 92), representando la articulación popular de las hablas mallorquinas. De igual modo, la preposición a delante del artículo es se contrae como as; en cambio, en la obra se suele utilizar siempre la forma an es.
De acuerdo con esta dinámica, se usan sistemáticamente las formas plenas de los clíticos; cabe señalar que se evita el pronombre ens a favor del coloquial mos ‘nos’. En relación con las combinaciones binarias de los pronombres de acusativo y de dativo, el complemento directo aparece delante del indirecto, siguiendo los usos coloquiales de algunas hablas mallorquinas, tanto en posición preverbal como postverbal. Igualmente, se usa el pronombre jo ‘mí’, en vez de mi, detrás de preposición. También se utiliza por sistema el lo neutro, que presenta un uso coloquial muy generalizado en catalán por influencia del español, pero que quedaría fuera de la lengua escrita y de los usos formales.
5. Discusión de los resultados
La diferencia entre el caso andaluz y el mallorquín viene dada por la situación de minorización del segundo. Así, la transgresión que pretende prestigiar las hablas andaluzas en el primero, visibilizando su estigma, tendría el efecto contrario en el caso mallorquín, al fomentar el cliché regionalista. Dado que el catalán se encuentra en una situación recesiva ante el español, la estrategia de ignorar las formas lingüísticas más cultas, independientemente de que también sean diatópicamente mallorquinas, fomentaría el prejuicio de lengua rural. Mientras que la transgresión lingüística del caso andaluz cuestiona la gradación de registros de las hablas andaluzas, concretamente la de la comarca malagueña de la Algarbía, la supuesta reivindicación de la dignidad de las hablas mallorquinas mediante esta estrategia carecería de sentido al ignorar su propio contexto; como lengua pluricéntrica, el modelo referencial de la endonorma mallorquina es conocido por sus hablantes cultivados, pues ha contribuido en cierto grado al estándar común del catalán.
En el caso andaluz, los medios de comunicación suelen utilizar tres tipos de argumentos para desacreditar esta práctica lingüística: contra la persona, de la mayoría y de autoridad. Esto estaría condicionado por el capital simbólico que los tópicos y estereotipos atribuyen a Andalucía. La simplificación con la que se aborda el contexto de la adaptación andaluza nos remite a la comunidad imaginada de Anderson, una Andalucía que el discurso concibe como parte indisoluble del Estado español, trasladado a lo lingüístico. Así, la transgresión ortográfica se confunde con los prejuicios sobre no saber hablar o hablar mal (Rodríguez Illana 2021).
Con todo, la influencia de la política en las ideologías y representaciones lingüísticas es indiscutible. Si bien es cierto que los dictámenes de la romanística internacional demuestran que las hablas andaluzas conforman la lengua castellana o española, del mismo modo que las hablas baleáricas y valencianas constituyen la lengua catalana, de acuerdo con la oficialidad, encontramos otros casos en el mismo espacio ibérico, como el diasistema gallego-portugués, en el que la política de Estado ha establecido una frontera lingüística donde no hay división dialectal. Aunque una parte de sus hablantes, los reintegracionistas, consideran que el gallego y el portugués son el mismo idioma, y una corriente de lingüistas ha adaptado la ortografía portuguesa al caso gallego, este se oficializó en la Transición con una ortografía diferenciada, más castellanizada. Así, el gallego y el portugués se vehiculan políticamente como lenguas distintas, mientras que a un lado y al otro del Miño se sigue hablando de la misma manera, sin que se cuestione si al caso gallego le beneficia una ortografía diferenciada u otra internacional (Díaz Fouces 1996; 2004; Pinto Pajares 2014). En efecto, los estados que han asumido la ideología un-estado-una-lengua presentan dificultades a la hora de oficializar la lengua de otro estado vecino.
En el caso catalán, por su parte, los discursos sobre este tipo de prácticas también dependen, fundamentalmente, de la intención política que se les atribuye, según si se trata de círculos más bien próximos al españolismo o al catalanismo. Por eso, casos como El príncep xiquet no generaron los mismos discursos y percepciones que Es petit príncep, promovido por una derecha españolista más o menos extrema. El grado de implantación del estándar en una situación de minorización lingüística influye igualmente en la acogida de estos fenómenos, de ahí que Lo petít príncip, patrocinado por una entidad favorable al catalán como Òmnium Cultural de l’Alguer, no tuviera tampoco la misma recepción que el caso mallorquín.
6. Conclusiones
Los casos análogos andaluz y mallorquín que analizamos en este artículo funcionan como contraejemplos. Las prácticas lingüísticas de la versión andaluza son más transgresoras que las de la versión mallorquina, al utilizar por sistema una codificación independiente. En cambio, la versión mallorquina suele recurrir menos a la transgresión ortográfica y más a la de los registros, al usar formas con poca tradición escrita en catalán, o mediante el uso de sinónimos, que se confunden a veces como geosinónimos.
En suma, con Er Prinzipito, de manera intralingüística, se ataca directamente el estándar de la lengua del Estado. En cambio, con Es petit príncep, se cuestiona el estándar del catalán, el cual se encuentra en vías de consolidarse, al no gozar todavía de la condición plena de lengua de estado. Así pues, queda de manifiesto cómo dos casos paralelos representan fines políticos contrarios, por lo que suscitan reacciones opuestas en los medios de comunicación. Estas representaciones lingüísticas dependen más del capital político que emana del Estado que del espectro ideológico izquierda-derecha. Si a lo que se aspira es a la hegemonía del español—estándar—en el conjunto del Estado, tanto el uso de cualquier otra lengua como la transgresión de la misma ortografía española serían vistos como amenazas. Así, mientras la estrategia lingüística de la versión andaluza entronca con un independentismo andaluz de corte izquierdista, la de la versión mallorquina se asocia con una derecha españolista más o menos extrema.
Como fruto de la ideología un-estado-una-lengua, esta planificación lingüística tiende a blindar el estándar de la lengua dominante, ridiculizando todo tipo de transgresión, mientras cuestiona sistemáticamente el estándar de las lenguas en concurrencia. Se trata, en definitiva, de estrategias mediáticas opuestas para conseguir un mismo fin: la dominación desde una visión jerarquizada de las lenguas. Confirmamos, pues, la hipótesis de partida: las diferencias sociopolíticas del español y el catalán son las que han condicionado que un mismo medio de comunicación adopte, en cada caso, posicionamientos opuestos sobre el mismo fenómeno. Así, no es tan importante la estrategia lingüística que se siga en la traducción como la motivación ideológica de la misma. En consecuencia, un mismo medio de comunicación puede ridiculizar, en el caso andaluz, y legitimar, en el mallorquín, la misma práctica, al entender que, en ambos posicionamientos, se contribuye a la hegemonía del español como lengua del Estado.
Appendices
Apéndice
Corpus de análisis
ABC (2007): El cuento de «El Principito» ya se puede leer en valenciano. ABC. Valencia: 11 de junio. Consultado el 3 de octubre de 2022, <https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-cuento-principito-puede-leer-valenciano-200706110300-1633629738990_noticia.html>.
Aguilar, Reyes (2017): El ‘Prinzipito andalú’. El Correo de Andalucía. 13 de mayo. Consultado el 3 de octubre de 2022, <https://elcorreoweb.es/opinion/columnas/el-prinzipito-andalu-XJ2957275>.
Aguiló, Josep Maria (2019): Publican en Baleares una edición de «El Principito» en mallorquín. ABC. Libros: 27 de julio. Consultado el 3 de octubre de 2022, <https://www.abc.es/cultura/libros/abci-publican-baleares-edicion-principito-mallorquin-201907270150_noticia.html>.
Barahona, Pepe y Ruso, Fernando (2017): ‘Er Prinzipito’, una versión en andaluz contra los “finolis”. El Español. 9 de mayo. Consultado el 3 de octubre de 2022, <https://www.elespanol.com/cultura/libros/20170509/214728966_0.html>.
Cura, David del (2017): Juan Porras Blanco defiende el andaluz como idioma en ‘Er Prinzipito’. Onda Cero. La Brújula: 11 de mayo. Consultado el 3 de octubre de 2022, <https://www.ondacero.es/programas/la-brujula/audios-podcast/entrevistas/juan-porras-blanco-defiende-el-andaluz-como-idioma-en-er-prinzipito_201705115914c44c0cf2161ded9a54f2.html>.
Diario Sur (2017): ¿Burla al habla andaluza? ‘Er Prinzipito en andalú’ desata la polémica. Diario Sur. 9 de mayo. Consultado el 3 de octubre de 2022, <https://www.diariosur.es/culturas/libros/201705/09/burla-habla-andaluza-prinzipito-20170509170221-rc.html>.
El Economista (2017). Er Prinzipito, la hilarante versión andaluza del clásico literario. El Economista. 12 de mayo. Consultado el 3 de octubre de 2022, <https://ecodiario.eleconomista.es/viralplus/amp/8354757/Er-Prinzipito-la-hilarante-version-andaluza-del-clasico-literario>.
El Mundo (2017). ‘Er Prinzipito en andalú’, la traducción sevillana que indigna a las redes. El Mundo. F5: 9 de mayo. Consultado el 3 de octubre de 2022, <https://www.elmundo.es/f5/descubre/2017/05/09/5911970eca4741b42d8b4656.html>.
El Mundo (2020): Sa Fundació impulsa la edición de ‘Tintín. Objetivo: la Luna’ en mallorquín. El Mundo. Baleares: 27 de noviembre. Consultado el 3 de octubre de 2022, <https://www.elmundo.es/baleares/2020/11/27/5fc0dc7721efa02e6e8b4681.html>.
El País (2007): Un catalán publica la primera edición en valenciano de ‘El Príncep xiquet’. El País. Comunidad Valenciana: 11 de junio. Consultado el 3 de octubre de 2022, <https://elpais.com/diario/2007/06/11/cvalenciana/1181589496_850215.html>.
EP (2007): Un coleccionista de ‘El Principito’ publica la obra en valenciano. Las Provincias. 11 de junio, p. 41.
Fajardo, Clara (2017): La traducción de ‘El Principito’ al ‘andalú’ indigna a los filólogos. La Vanguardia. 17 de mayo. Consultado el 3 de octubre de 2022, <https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20170517/422655218231/traduccion-el-principito-andalu-indigna-filologos.html>.
Haurie, Lucas (2017): Un marciano en el planeta B-612 («Zeiciento doce»). La Razón. 13 de mayo. Consultado el 3 de octubre de 2022, <https://www.larazon.es/cultura/un-marciano-en-el-planeta-b-612-zeiciento-doce-IB15140282/>.
Justo, David (2017): Así es ‘Er Prinzipito’, la traducción andaluza de la clásica novela que indigna a las redes. Cadena Ser. 10 de mayo. Consultado el 3 de octubre de 2022, <https://cadenaser.com/ser/2017/05/10/cultura/1494407418_988197.html>.
La Sexta (2017): ‘Er Prinzipito en andalú’, la traducción andaluza del clásico de Saint-Exupéry que indigna a las redes. La Sexta. 9 de mayo. Consultado el 3 de octubre de 2022, <https://www.lasexta.com/noticias/cultura/prinzipito-andalu-traduccion-andaluza-clasico-saintexupery-que-indigna-redes-principito-andaluz_201705095911ec760cf2503a9a1e76a9.html>.
Levante-EMV (2007): Publican la primera edición en valenciano de «El Principito». Levante-El Mercantil Valenciano. 11 de junio. Consultado el 3 de octubre de 2022, <https://www.levante-emv.com/sociedad/2007/06/11/publican-primera-edicion-valenciano-principito-13574359.html>.
M. A. (2017): El SAT impulsa la edición en «andalú» de El Principito. ABC. 12 de mayo. Consultado el 3 de octubre de 2022, <https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-impulsa-edicion-andalu-prinzipito-201705081327_noticia.html>.
Mallorca Diario (2019): ‘El Principito’ ya tiene edición en mallorquín. Mallorca Diario. Sociedad: 27 de Julio. Consultado el 3 de octubre de 2022 <https://www.mallorcadiario.com/el-principito-ya-tiene-edicion-en-mallorquin>.
Marroco, Antonio (2017): Así se lee El Principito en andaluz: «Le pío perdón a loh niñoh por mo d’abel-le dedikao ehte libro…». ABC. Sevilla: 14 de mayo. Consultado el 3 de octubre de 2022, <https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-principito-andaluz-perdon-ninoh-dabel-le-dedikao-ehte-libro-201705121701_noticia.html>.
Narbona, Antonio (2017): ‘Er Prinzipito’. Diario de Sevilla. 16 de mayo. Consultado el 3 de octubre de 2022, <https://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/Er-Prinzipito_0_1136286817.html>.
Òmnium Alguer (2020): Les fronteres del Petit Príncep: a propòsit de “Lo Petit Príncip traduït en alguerés de Carla Valentino”. Revista de l’Alguer. 20 de enero. Consultado el 3 de octubre de 2022, <https://omniumalguer.cat/2020/01/20/les-fronteres-del-petit-princep-a-proposit-de-lo-petit-princip-traduit-en-algueres-de-carla-valentino/>.
Público (2017): Traducen al andaluz ‘Er Prinzipito’ (y el resultado es jocoso). Público. Strambotic: 10 de mayo. Consultado el 3 de octubre de 2022, <https://blogs.publico.es/strambotic/2017/05/er-prinzipito/>.
Sóller. (2019): L’Ajuntament de Llucmajor fa propaganda de la versió gonella d’‘El petit príncep’. Sóller: setmanari d’informació local. 26 de octubre. Consultado el 3 de octubre de 2022, <https://www.elsoller.cat/balears/2019/10/26/316715/ajuntament-llucmajor-propaganda-versio-gonella-petit-princep.html>.
VilaWeb (2007): Un col·leccionista d’exemplars de “Le Petit Prince” publica la primera edició en valencià de l’obra. VilaWeb. Última Hora (Europa Press): 11 de junio. Consultado el 3 de octubre de 2022, <https://www.vilaweb.cat/ep/ultima-hora/2436931/20070611/noticia.html>.
VilaWeb (2015). ‘El Petit Príncep’ també parla alguerès. VilaWeb. 12 de noviembre. Consultado el 3 de octubre de 2022, <https://www.vilaweb.cat/noticies/el-petit-princep-tambe-parla-algueres/> .
Agradecimientos
Este artículo ha sido posible gracias a la investigación realizada a partir de una tesis de máster, defendida por Sebastián Chilla-Valdespino en el Máster de Humanidades de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), y dirigida por el Dr. Àlvaro Calero-Pons, colaborador del grupo de investigación LiCMES (Literatura catalana, mundo editorial y sociedad), integrado en el grupo IdentiCat (Lengua, cultura e identidad en la era global), de la misma universidad.
Notas
Bibliografía
- Anderson, Benedict (1993): Comunidades imaginadas. (Traducido del inglés por Eduardo L. Suárez) México D. F: Fondo de Cultura Económica.
- Bibiloni, Gabriel (1997): Llengua estàndard i variació lingüística. València: 3i4.
- Bibiloni, Gabriel (2002): Un estàndard nacional o tres estàndards regionals. In: Antoni Artigues, Gabriel Bibiloni, Rosa Calafat, Bernat Joan y Josep Serra, eds. Perspectives sociolingüístiques a les Illes Balears. Eivissa: Res Publica, 18-27.
- Bibiloni, Gabriel (2019): Històries del gonellisme. El blog de Gabriel Bibiloni. 5 de noviembre. Consultado el 3 de octubre de 2022, https://bibiloni.cat/blog/histories-del-gonellisme/.
- Bosch i Rodoreda, Andreu (1995): L’altra cara de la normalització lingüística a l’Alguer: l’escola. Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística. 4:4-8.
- Bourdieu, Pierre (1982): Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques. Paris: Fayard.
- Bourdieu, Pierre (1991): Language and Symbolic Power. (Traducido del francés por Gino Raymond y Mathew Adamson) Cambridge: Cambridge University Press.
- Bover i Font, August (2002): L’Alguer, confí de confins. Quaderns d’Italià. 7:111-116.
- Calaforra, Gabriel y Moranta, Sebastià (2005): Propostes i despropòsits: aspectes del gonellisme. Els Marges: revista de lengua i literatura. 77:51-73.
- Canyelles, Xavier (2018): Gonellisme. Particularisme i secessionisme lingüístics a les Illes Balears. Palma: Documenta Balear.
- Casals, Daniel (2001): Les polèmiques entre lights i heavies i les seves repercussions en l’elaboració dels models lingüístics per als mitjans de comunicació de massa. In: Miquel Àngel Pradilla Cardona, ed. Societat, llengua i norma. A l’entorn de la normativització de la llengua catalana. Benicarló: Alambor, 127-162.
- Climent-Ferrando, Vicent (2005): L’origen i l’evolució argumentativa del secessionisme lingüístic valencià. Una anàlisi des de la transició fins a l’actualitat. Mercator-Documents de treball (Working Papers) de CIEMEN. 18.
- Comesaña, Juan Manuel (1998): Lógica informal. Falacias y argumentos filosóficos. Buenos Aires: Eudeba.
- Costa-Carreras, Joan (2021): Compositionality, Pluricentricity, and Pluri-Areality in the Catalan Standardisation. In: Antonio Cortijo Ocaña y Vicent Martines, eds. History of Catalonia and its Implications for Contemporary Nationalism and Cultural Conflict. Pennsylvania: IGI Global, 182-97.
- Díaz Fouces, Óscar (1996): Codificació ortogràfica. El cas del gallec: entre el portuguès i l’espanyol. Els Marges: revista de llengua i literatura. 57:104-114.
- Díaz Fouces, Óscar (2004): Codificació del gallec o el pèndol que no s’atura. Quaderns d’Italià. 8-9:105-121.
- Feliu, Francesc, Ferrer, Joan, Palmada, Blanca y Serra, Pep (2017): Les fronteres del Petit Príncep: a propòsit de “Lo Petit Príncip traduït en alguerès de Carla Valentino”. eHumanista/IVITRA. 12:330-348.
- Feui, Ksar, Arriate, Naxo (2020): Estándar para el andaluz/Êttandâ pal andalûh. El topo tabernario de Sevilla. 2 de abril. Consultado el 3 de octubre de 2022, https://eltopo.org/estandar-para-el-andaluz-ettanda-pal-andaluh/.
- García Duarte, Francisco (2013): La literatura en andaluz. La representación gráfica del andaluz en los textos literarios. Barcelona: Carena.
- Gutier, Tomás (2002): Sin ánimo de ofender. En defensa de la lengua de Andalucía. Chiclana: Fundación Vipren.
- Haugen, Einar (1983): The Implementation of Corpus Planning: Theory and Practice. In: Juan Cobarrubias y Joshua A. Fishman, eds. Progress in Language Planning: International Perspectives. Berlin/New York/Amsterdam: Mouton.
- Hernández-Campoy, Juan Manuel y Villena-Ponsoda, Juan Andrés (2009): Standardness and nonstandardness in Spain: dialect attrition and revitalization of regional dialects of Spanish. International Journal of the Sociology of Language. 196-197:181-214.
- IEC – Institut d’Estudis Catalans (2007): Diccionari de la llengua catalana, segona edició. DIEC2. Barcelona: Edicions 62/Enciclopèdia Catalana SA. Consultado el 1 de noviembre de 2023, http://dlc.iec.cat/.
- IEC – Institut d’Estudis Catalans (2016): Gramàtica de la llengua catalana (GIEC). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Consultado el 1 de noviembre de 2023, https://giec.iec.cat/inici.
- Julián Mariscal, Olga (2022): ¿Es viable una estandarización del andaluz?. In: Antonio Narbona Jiménez y Elena Méndez García de Paredes, eds. Nuevo retrato lingüístico de Andalucía. Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, 240-269.
- Kailuweit, Rolf (2002): Català heavy-català light: una problemàtica de la “lingüística de profans”. Zeitschrift für Katalanistik. 15:169-182.
- Marimón Llorca, Carmen (2021): La maldición de Babel. Crónicas periodísticas del nacionalismo lingüístico español. Revista de Llengua i Dret/Journal of Language and Law. 76:79-96.
- Marín Hernández, David (2019): Un caso de traducción identitaria “Le Petit Prince” en andaluz. Meta. 64(1):78-102.
- Méndez-García de Paredes, Elena y Amorós-Negre, Carla (2019): The status of Andalusian in the Spanish-speaking world: is it currently possible for Andalusia to have its own linguistic standardization process?. Current Issues in Language Planning. 20(2):179-198.
- Metzeltin, Michael (2003): De la Retórica al Análisis del discurso. Tonos digital: revista de estudios filológicos. 6: s. n. Consultado el 26 de octubre de 2023, https://www.um.es/tonosdigital/znum6/estudios/Metzeltin.htm.
- Molla, Guillem (2003): El català a Andorra: tota una lluita. Ianua: Revista Philologica Romanica. 4:73-90.
- Moreno Cabrera, Juan Carlos (2004): La dignidad e igualdad de las lenguas: crítica de la discriminación lingüística. Madrid: Alianza.
- Moreno Cabrera, Juan Carlos (2008): El nacionalismo lingüístico: una ideología destructiva. Barcelona: Península.
- Nicolás Amorós, Miquel (2016): “El valencià no se pedrà mai”. La manipulació mediàtica de les emocions col·lectives en l’anticatalanisme valencià durant la transició (1976-1982)/“El valencià nose pedrà mai”: Media manipulation of collective emotions. Constructing Languages: Norms, myths and emotions. 13:337.
- OJD Interactiva (2021): Início/Medios digitales. Consultado el 3 de octubre de 2022, https://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales#.
- Pinto Pajares, Daniel (2014): El papel de la ortografía en la construcción de la lengua como concepto sociopolítico: el caso del gallego-portugués. Trabajo de fin de grado. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
- Pradilla Cardona, Miquel Àngel (2005): La deriva estandarditzadora valenciana. Del secessionisme rupturista a l’aïllacionisme particularista. Zeitschrift für Katalanistik. 18:141-170
- Rey Quesada, Santiago del y Méndez García de Paredes, Elena (2022): Traducción y normalización lingüística o el triunfo de la divergencia a la fuerza el caso de Le Petit Prince andaluz. Nueva revista de filología hispánica. 70(1):53-94.
- Rodríguez Iglesias, Ígor (2019): La lógica de inferiorización de las variedades lingüísticas no dominantes: el caso paradigmático del andaluz: un estudio desde la sociolingüística crítica y la perspectiva decolonial. Tesis de doctorado. Huelva: Universidad de Huelva.
- Rodríguez Illana, Manuel (2018): La guturalidad del Neanderthal violencia simbólica, españolismo y privilegio lingüístico en la reacción mediática contra “Er prinzipito”. In: Manuel Bermúdez Vázquez y Rafael Diego Macho Reyes, eds. Análisis del discurso y pensamiento crítico. Egregius, 105-124.
- Rodríguez Illana, Manuel (2021): Por lo mal que habláis. Hojas Monfíes.
- Silverstein, Michael (1979): Language Structure and Linguistic Ideology. In: Paul R. Clyne, William F. Hanks y Carol L. Hofbauer, eds. The Elements. Chicago: Chicago Linguistic Society, 193-248.
- Silverstein, Michael (2012): Los usos y la utilidad de la ideología. In: Bambi Schieffelin, Kathryn. A. Woolard y Paul V. Kroskrity, eds. Ideologías lingüísticas: práctica y teoría. (Traducido del inglés por Susana Castillo, Lorena Hernández, Vítor Meirinho, Laura Villa y Agustina Carando) Madrid: Catarata, 164-192.
- van Dijk, Teun A. (1999): El análisis crítico del discurso. (Traducido del inglés por Manuel González de Ávila) Anthropos. 186(septiembre-octubre): 23-36.
- Verón, Eliseo (1993): La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad. Barcelona: Gedisa.
- Villena-Ponsoda, Juan Andrés (2000): Identity and language variation: National Prestige and vernacular loyalty in the Spanish spoken in Andalusia. In: Francisco Báez de Aguilar González y Georg Bossong, eds. Linguistic identities in Spanish autonomous regions. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, 107-150.
- Villena-Ponsoda, Juan Andrés (2008): Divergencia dialectal en el español de Andalucía: el estándar regional y la nueva koiné meridional. In: Hans-Jörg Döhla, Raquel Montero-Muñoz y Francisco Báez de Aguilar González, eds. Languages in dialogue. Ibero-Romance and its linguistic and literary diversity (Essays in honour of Georg Bossong). Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana, 369-392.
- Walton, Douglas N. (1998): Ad Hominem Arguments. Alabama: University of Alabama Press.
- Xarxa Cruscat (2015): VIII Informe sobre la situació de la llengua catalana (2014). Barcelona: Observatori de la Llengua Catalana.